Involucradas en dos conflictos tras los atentados del 11 de setiembre de 2001, las Fuerzas Armadas estadounidenses experimentaron una mutación radical bajo la presión de guerrillas para la cual no estaban preparadas y, a pesar del enorme aumento del presupuesto, se ven agotadas tras diez años de guerra.
Persecución de combatientes enemigos, invasión de Irak, lucha contra las insurrecciones iraquíes y de los talibanes: Estados Unidos ingresó en una nueva era tras los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York.
La potencia militar estadounidense actúa primero como una aplanadora: el régimen talibán fue derrocado en un mes, el de Saddam Hussein en tres semanas. Pero rápidamente los militares norteamericanos se vieron enfrentados a un combate más letal: una insurrección.
Las Fuerzas Armadas estadounidenses de principios del siglo XXI olvidaron las lecciones de Vietnam y constituyen una fuerza esencialmente concebidas para enfrentar un conflicto convencional.
Estados Unidos cometió el error de otorgar “una confianza exagerada a la eficacia de la alta tecnología frente a la rusticidad del enemigo”, indica el ex embajador James Dobbins.
“En 2002, los efectivos estadounidenses en Afganistán ascendían a cerca de 10.000 y en setiembre de 2003 los planes del Pentágono para Irak preveían el mantenimiento de 30.000 hombres”, según este experto del centro de reflexión Rand. No se trataba entonces de lanzarse a una misión de modernización del país (“nation building”).
Los estadounidenses debieron volver a aprender, en medio del dolor, a combatir una insurrección simultáneamente con la represión del extremismo con la ayuda de unos servicios de inteligencia cada vez más militarizados y una nuevo arma: los drones (aviones no tripulados).
Diez años después del 11 de septiembre, 100.000 hombres siguen desplegados en Afganistán y cerca de 50.000 en Irak.
Los gastos son considerables y las pérdidas humanas no lo son menos.
Desde 2001 la guerra contra el terrorismo y las operaciones en Afganistán e Irak costaron 1,283 billones de dólares, según un informe del Servicio de Investigaciones del Congreso (CRS).
Más de 6.000 militares estadounidenses perdieron la vida y más de 45.000 resultaron heridos. Los gastos médicos para los ex combatientes corren el riesgo de llegar a un billón de dólares en los próximos 40 años, según un estudio de la Universidad de Brown.
Y dos tercios del 1,25 millón de veteranos, muchos de los cuales conocieron múltiples destinos en Irak y Afganistán, sufren heridas invisibles como el síndrome del estrés postraumático, y experimentan diversos problemas psicológicos. El número de suicidas bate récords.
¿Y todo esto con qué resultados? El presupuesto del Pentágono, por cierto, se duplicó y, sin embargo, el número de naves y submarinos se redujo 10% y el de escuadrones de aviones cazas y bombarderos a la mitad.
Ocupados en las arenas de Irak y las montañas de Afganistán, los militares norteamericanos “no han tenido tiempo de entrenarse” en una guerra convencional, estima Lawrence Korb, experto del Center for American Progress.
“Inevitablemente, habrá que volver a un equilibrio cuando se terminen estas campañas”, opina por su parte Stephen Biddle, del Council on Foreign Relations.
Más grave aún, las Fuerzas Armadas se han desgastado, según él: “Hay un punto de ruptura. Nadie sabe dónde se halla y aún no parece que se lo haya alcanzado. Pero (las Fuerzas Armadas) son una institución extremadamente fatigada”.
El ex secretario de Defensa Robert Gates parece haberlo comprendido. En febrero, pocos meses antes de renunciar, advertía: “cualquier futuro secretario de Defensa que aconseje al presidente enviar una importante fuerza armada a Asia, Medio Oriente o Africa debería hacerse ver el cerebro”, dijo.







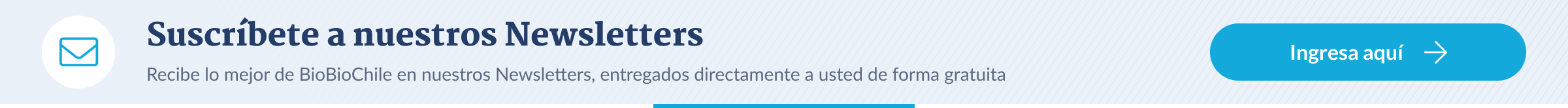
 Enviando corrección, espere un momento...
Enviando corrección, espere un momento...





