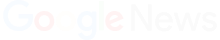Estrenada el 20 de junio de 1975, Tiburón, emblemática película dirigida por un joven Steven Spielberg, no solo marcó un hito en la historia del cine, sino también en la conciencia colectiva y cultural en la representación del miedo y el trauma.
Basada en la novela de Peter Benchley, y tal como lo hiciera antes Alfred Hitchcock en Los Pájaros (1963), la película logra captar, a través de una amenazante figura del mundo animal, en este caso un tiburón blanco que acecha las costas de un tranquilo balneario, un espacio de enigma y terror, un símbolo ancestral de lo desconocido y lo incontrolable.
La icónica escena inaugural es representativa de cómo el filme evoca ese temor primigenio: una joven en la playa, una cámara que la sigue desde abajo, y un ataque brutal e invisible que sumerge al espectador en un estado de incertidumbre y vulnerabilidad.
A 50 años de su estreno, nos parece interesante hacer una breve revisión del film desde una perspectiva psicoanalítica, en este caso vinculada a los registros de lo real, lo simbólico y lo imaginario planteados por Jacques Lacan.
Como ya ha sido analizado, el tiburón, en tanto figura central de la trama, puede entenderse como una manifestación arcaica de nuestros miedos más profundos e inconscientes. En su teoría, Lacan plantea que el registro simbólico constituye una estructura de significantes, es decir, un conjunto de reglas que a partir del lenguaje construyen la realidad social y subjetiva.
La comunidad de Amity, cuyos habitantes inicialmente se niegan a aceptar el peligro, representan el intento colectivo por reprimir el trauma, en el sentido de mantener en el orden simbólico la idea de control y seguridad frente a lo desconocido. Sin embargo, este esfuerzo no logra eliminar el temor, sino que sitúa a la comunidad en un estado de ilusión que Lacan denomina lo imaginario: esa esfera en la que construimos imágenes sugestivas de unidad, control y certeza, y que en este contexto encubren la angustia de lo que no podemos ver ni comprender (dimensión del engaño).
El psicoanalista francés advierte, sin embargo, que esa dimensión es una mera ilusión, toda vez que lo que no puede ser simbolizado o racionalizado —y que constituye el núcleo de lo real— continúa latente.
El tiburón funciona entonces como una irrupción de lo real, aquello que no se puede poner en palabras, una fuerza inasimilable que desborda las fronteras del lenguaje y provoca en los personajes y en los espectadores una confrontación con nuestras propias heridas no simbolizadas.
En ese sentido, el tiburón se convierte en una figura que nos amenaza desde las sombras del inconsciente, alimentada por lo que no podemos representar plenamente y que, cuando emerge, nos desestabiliza.
Es interesante ver cómo estas ideas se reflejan en las imágenes de la película: planos abiertos para representar la inmensidad y la soledad del mar, escenas de caos y angustia de bañistas huyendo despavoridos del borde de la playa, boyas que desaparecen sin explicación, jaulas que se sumergen para enfrentar la oscuridad del mar, entre otras. Pero, sin duda es la imposibilidad para captar la figura e imagen del tiburón, al que no vemos en plenitud, sino hasta el final de la cinta, pero cuya presencia se anticipa gracias a la banda sonora de John Willians, lo que termina por fortalecer la sensación de vulnerabilidad ante lo real.
Se trata de una película que hace de la omisión su eje central, que sugiere en vez de mostrar, creando una experiencia impregnada de incertidumbre y tensión, lo que remite a una especie de vacío simbólico que invita a completar cada escena con nuestras propias ansiedades e inseguridades.
Si en los años setenta Tiburón logró canalizar los temores más profundos de una generación frente a peligros invisibles y desconocidos (guerra fría, bombas nucleares, crisis políticas), es interesante notar que en la actualidad también enfrentamos una serie de miedos que en términos individuales y colectivos, y al igual que aquella criatura marina, pueden leerse como símbolos de lo inasimilable.
Crisis sanitarias y climáticas, migración masiva, desigualdades económicas y amenazas tecnológicas o de seguridad, tal como el tiburón de Spielberg, se presentan ahora como lo real en la acepción lacaniana: fenómenos que en determinados contextos escapan a nuestra capacidad de simbolización y que desafían nuestro orden establecido, articulando un mapa del temor humano, ese que todos llevamos en lo más hondo de nuestro ser, siempre presente, siempre latente, y que se mueve sigiloso por las profundas aguas de lo desconocido.







 Enviando corrección, espere un momento...
Enviando corrección, espere un momento...