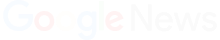Una madre narra en primera persona la experiencia de criar en Chile al borde del colapso físico y emocional. Un relato honesto y urgente sobre la falta de apoyo estructural, la salud mental materna y la invisibilización del cuidado en las políticas públicas.
No estoy bien. Y por fin me lo permito decir.
Tengo una hija de seis meses. Es hermosa, intensa, luminosa. Me mira como si yo fuera el centro del mundo. Y, al mismo tiempo, siento que me estoy desdibujando. Como si ya no pudiera recordar del todo quién era yo antes. Como si, en vez de nacer con ella, algo en mí también se hubiera quebrado.
Estoy cansada. No el cansancio de una mala noche, sino ese agotamiento existencial que no se va con una siesta ni con un café. Ese que se instala cuando lo emocional, lo hormonal, lo físico y lo mental se combinan en una tormenta perfecta. Me repito a mí misma que tengo suerte: tengo trabajo, una pareja comprometida, un techo seguro, una profesión. Y, sin embargo, estoy al borde.
Y no estoy sola en esto.
Quizás por eso Chile tiene una de las tasas de natalidad más bajas de América Latina. Según datos del INE, en 2023 se registraron apenas 11,3 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Una cifra en descenso sostenido desde hace años. No es que no queramos tener hijos. Es que no podemos. Es que sabemos el costo —no solo económico, sino emocional, psicológico y social— de convertirnos en madres en un país que todavía no entiende lo que implica criar.
Porque cuando se termina el postnatal, lo que viene no es una reincorporación progresiva ni un entorno que acoge. Lo que viene es un sistema que te exige que vuelvas a funcionar como si nada hubiera cambiado. Como si tu cuerpo no hubiera pasado por una transformación radical. Como si tu guagua no dependiera de ti casi por completo. Como si tu salud mental pudiera sostenerse por puro amor.
No hay redes cuando todo se terceriza.
Mi pareja y yo pasamos semanas haciendo cálculos, sacando cuentas, evaluando opciones. Qué hacer con nuestra hija ahora que se acaba el permiso postnatal. Cómo reorganizar la vida entera para que alguien pueda cuidarla. Y, sobre todo, cómo sobrevivir a la angustia de separarnos de ella en un momento tan sensible.
Entre los 7 y 9 meses, los bebés viven un proceso conocido como ansiedad por separación. Es esperable, sano, parte del desarrollo del apego seguro. Pero también es profundamente angustiante: el bebé recién empieza a construir la noción de permanencia, y cada vez que la madre desaparece, no sabe si va a volver. Y ahí estamos, separándonos justo cuando más nos necesita cerca. No por decisión, sino porque “ya es hora de volver al trabajo”.
La paradoja es brutal: se espera que sigamos criando, lactando, funcionando y produciendo, todo al mismo tiempo. Como si el cuerpo no sangrara todavía. Como si el sueño no fuera fragmentado. Como si no estuviéramos todo el tiempo al borde del desborde. Como si fuera normal, no tener tiempo para ir al baño sola.
Salud mental en la maternidad
No quiero romantizar la maternidad, pero tampoco quiero caer en la narrativa de que es solo un sacrificio. La maternidad tiene momentos de conexión, de ternura, de sentido. Pero cuando ocurre en aislamiento, sin apoyo estructural, se convierte en un factor de riesgo. No solo para nosotras, también para nuestros hijos.
En Chile, el 39% de las mujeres puérperas presenta síntomas de depresión o ansiedad, según estudios recientes del Ministerio de Salud. ¿La respuesta institucional? Psiquiatras colapsados. Licencias difíciles de obtener. Trámites engorrosos. Atención en salud mental que llega tarde, cuando ya nos quebramos.
Yo misma he tenido que pagar de mi bolsillo una consulta para que alguien me escuche, me crea, y —si tengo suerte— me firme una licencia que me permita seguir criando sin convertirme en una sombra de mí misma. La contradicción es feroz: necesito ayuda para no enfermar, pero tengo que enfermarme “suficiente” para que el sistema me la otorgue.
Padres: los grandes omitidos del guion
Y los padres, ¿dónde están? En muchos casos, ahí. Queridos, presentes, queriendo participar. Pero también atrapados en un modelo laboral que les da cinco días de permiso. Cinco. Lo que dura una fiebre. Lo que toma aprender a cambiar un pañal. Lo justo para sacarse una foto en la clínica y volver a la oficina.
Hablar de corresponsabilidad en la crianza suena lindo en las campañas, pero es letra muerta si el Estado no garantiza condiciones mínimas para que los padres estén. Si no hay permiso parental real, si no hay fuero, si no hay protección laboral, entonces la carga cae inevitablemente sobre una sola espalda: la de la madre.
Y esa espalda se dobla. A veces, se rompe.
¿De qué hablamos cuando hablamos de futuro? Queremos que nazcan más niños, pero no estamos dispuestos a sostener a quienes los traen al mundo. Queremos familias fuertes, pero las dejamos solas en el momento más vulnerable. Queremos salud mental, pero la convertimos en un gasto privado. Queremos desarrollo, pero castigamos el cuidado.
¿De verdad creemos que con seis meses basta para recuperarse, vincularse y volver “como nueva”? ¿Cuántas mujeres han llorado en secreto en una sala de extracción, en un baño de oficina, en una videollamada de trabajo mientras el bebé llora en la pieza de al lado?
No basta con felicitar a las madres en mayo. No basta con decir que la infancia es prioridad. O creamos condiciones reales para criar, o seguimos perpetuando un modelo donde maternar se vive como una amenaza a la propia salud.
No escribo esto desde el rencor, ni siquiera desde la indignación (aunque sería legítima). Lo escribo desde el límite. Desde esa línea fina donde el amor y el colapso conviven. Desde ese lugar en que muchas estamos intentando criar bien, sin destruirnos en el proceso.
Hoy estoy cansada, pero lúcida. Y desde esa lucidez quiero decirlo claro: no es sostenible seguir así. No es justo. No es humano. Un postnatal de al menos un año no es un privilegio escandinavo, es una necesidad psicológica y fisiológica. Permisos reales para los padres no son un lujo, son una herramienta de prevención en salud mental. Cuidar a las que cuidan no es ideología, es política pública responsable.
Nos estamos dando cuenta, cada vez más, de lo que implica la maternidad de verdad. Y si el Estado no empieza a responder, no será porque no sabía. Será porque no le importó.
Por Nicole Plaza
Chillán







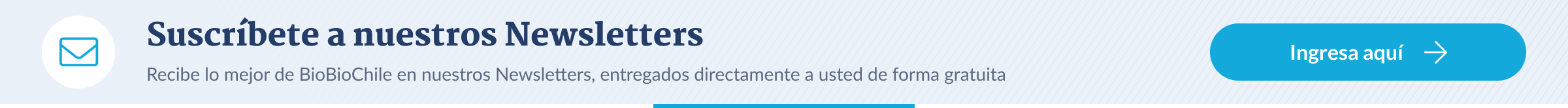
 Enviando corrección, espere un momento...
Enviando corrección, espere un momento...