Cuando uno escribe se hace el propósito de mantener una cierta compostura e incluso un coqueteo con la ecuanimidad.
Se trata de un ejercicio de elongación de la capacidad narrativa y de la habilidad argumental. Se navega apegado a la orilla antagónica, explorando flancos débiles pero también exponiéndose a una flecha bien puesta por el adversario.
No son muchos los que juegan este juego. La mayoría lo ve como una pérdida de tiempo y prefiere hablar solamente a sus correligionarios. El otro, el contradictor, se convierte en una abstracción privada de respuesta y esquematizada hasta el máximo ahorro de tiempo. Una caricatura puede ser insultada y descalificada sin mayores trámites.
Entre estos impacientes, hay algunos que preparan velada o desenfadadamente la posibilidad de prescindir de la democracia. Junto a la desvalorización de la legitimidad democrática como un sistema meramente instrumental, se anuncia el carácter fallido de nuestra democracia que ya no sería ella capaz de proveer los bienes que promete.
Soy de los que se ponen nerviosos cuando se confunde la crítica política y económica con el llamado a terminar con la democracia. Incluso el condicionamiento de la democracia me activa una memoria corporal de heridas y pérdidas compartidas que me parece imperdonable descuidar.
Hay discusiones a las que solo se puede entrar después de mostrar los dientes. No hay calificación moral ni insulto justo en el lenguaje para el que amenaza dejarnos sin palabras y clausurar el pobre sistema de justicia que tenemos. Quisiera devolver la provocación con un buen insulto pero entiendo que eso da la razón a los autoritarios. Se puede, en cambio, recorrer el diccionario de las maldiciones y los adjetivos que calzan a los antidemocráticos sin atribuírselos a nadie y esperando que el sayo le caiga al que no se lo ponga.
Imbéciles no se les puede decir porque entonces estarían más allá de la conciencia y de la responsabilidad. Desgraciados es otra posibilidad menor en que la constatación de un infortunio despoja de fuerza al adjetivo que queda en un simple ‘tal por cuál’. Denunciarlos por ignorancia no afecta más que al carácter cognitivo de la falta. La tontera se ha ablandado y la madre ya no provoca sino que descalifica al que la profiere. Los insultos políticos perdieron su eficacia en la dictadura. Ni extremista ni fascista tienen hoy una carga de elocuencia ni de justicia suficiente.
La literatura ha distinguido entre la figura benéfica del idiota, el simple de espíritu, y el estúpido. El estúpido es el mezquino, el estrecho de miras y la mala fe del tramposo, el cobarde jactancioso, guarecido en la simplificación que activa la vociferación de los suyos.
Estúpidos son los que fingen no entender que la igualdad es el fundamento del principio mayoritario y que solo en esa medida, la mayoría da sentido a la democracia. La democracia no es solo el gobierno de la mayoría, es el gobierno de la mayoría entre los iguales. Su legitimidad no está en la eficiencia ni en la elegancia ni el número sino en la dignidad de la igualdad. La sociedad de los iguales es la que destituye la autoridad de la palabra revelada y confía en su propio juicio.
En democracia todos tenemos la misma capacidad y por eso las descalificaciones, lo asumo, son inevitablemente reflejas.
Fernando Balcells
Sociólogo, escritor y director de la Fundación Chile Ciudadano.







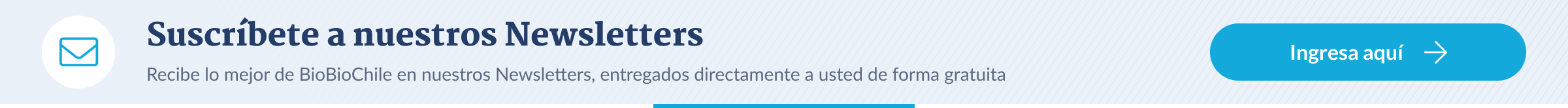
 Enviando corrección, espere un momento...
Enviando corrección, espere un momento...





