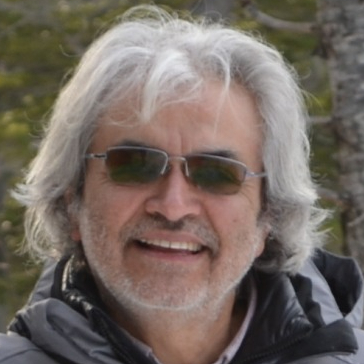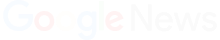Así, el cambio va más allá de la ciencia y de la técnica: es cultural. Romper la tragedia de los comunes exige transformar la relación de la ganadería con la tierra. Esto requiere diálogo y tender puentes entre quienes usan los recursos y quienes buscan conservarlos.
El efecto del ganado sobre los bosques nativos es un fenómeno conocido a nivel mundial. Al alimentarse, el ganado consume selectivamente plantas jóvenes y renovables, limitando la capacidad del bosque de regenerarse. También pueden modificar los suelos con sus fecas y orinas o bien por el pisoteo. Incluso pueden ser vectores de plantas exóticas al quedar sus semillas atrapadas en su piel.
Pese a esto, en vastas regiones del mundo se realiza una práctica ganadera muy antigua: manejar el ganado en forma libre, fuera de los corrales. Así, el ganado se introduce a los ecosistemas nativos en busca de alimento y refugio, sin mayores costos para los dueños. Cada cierto tiempo este ganado es llevado a los corrales, se dispone de algunos animales para venta o consumo y luego se liberan de nuevo.
Así, pasan gran parte de su vida en estos entornos, e incluso hay poblaciones ya naturalizadas que se establecen permanentemente, lejos de las zonas pobladas. Esta práctica, profundamente arraigada en muchas culturas, sumada a un incremento creciente de la masa ganadera, nos hace cuestionar si se puede afectar la supervivencia de los bosques nativos en el largo plazo.
Aunque los estudios específicos varían según las regiones, investigaciones en lugares como Argentina y Chile han documentado cómo el pastoreo de vacas y ovejas transforma sustantivamente la dinámica de regeneración de los bosques nativos, en algunos casos incluso con efectos positivos. Por ejemplo, se ha documentado que en el hemisferio norte los bosques nativos se han beneficiado por la entrada de ganado al actuar como reemplazante ecológico de herbívoros nativos que fueron erradicados en el pasado.
El caso de los bosques patagónicos de Chile y Argentina merecen especial atención. Estos bosques nativos han tenido una escasa historia de interacciones con grandes herbívoros nativos, por lo cual habrían desarrollado pocas defensas para compensar el consumo por herbívoros. Ahí, un incremento sostenido de la masa ganadera podría afectar seriamente su futuro.
Paradoja de la tragedia de los comunes
Esta práctica de mantener vacas y caballos de vida libre sin un control, implica un costo ambiental que no siempre es percibido y que podría describirse como la paradoja sociológica de “la tragedia de los comunes”, propuesta por Hardin el año 1968.
Imaginemos una región donde se practica la ganadería libre y que un ganadero aumenta el número de vacas y caballos para aumentar sus beneficios personales. Si este mismo razonamiento lo hacen todos los ganaderos del lugar, la tragedia surgiría al aumentar sin control el número de vacas: a la larga pierden todos por un deterioro del ecosistema.
En un escenario como éste se supone que (i) los ganaderos son ciegos a los impactos negativos del ganado sobre el bosque, (ii) no existe comunicación entre los ganaderos de modo que no pueden concordar algunas medidas mitigatorias y (iii) existe la presunción de que el ecosistema sería una fuente inagotable de recursos. De todos modos, este planteamiento ha sido controversial, porque la evidencia indica que los supuestos no se cumplen en muchos casos y que efectivamente existe una conciencia de que el ganado puede generar deterioros ambientales relevantes, además de existir colaboraciones entre los ganaderos.
Para el caso de la ganadería en la Patagonia, uno se pregunta si están las condiciones para que ocurra la tragedia de los comunes. Primero que nada, es necesario considerar que la ganadería es una práctica que responde a tradiciones y realidades locales que han sostenido comunidades por generaciones, cumpliendo así un rol clave en el desarrollo de la región, por lo que sería impensable erradicarlas.
Entonces, ¿cuál es el camino adelante? La solución es un manejo del ganado. Experimentos en distintas latitudes muestran que al excluir vacas de ciertas áreas o reducir su densidad poblacional, la vegetación se puede recuperar notablemente. Técnicas como la rotación del pastoreo —darle “descanso” a sectores por un tiempo- podrían romper la lógica de dejar el ganado vagar libremente y mitigar su impacto. Además, investigaciones más profundas con la participación de los propios ganaderos, los ecólogos y antropólogos, en los propios territorios, son clave para dilucidar las complejas interacciones socioecológicas entre las personas, el ganado y los bosques nativos.
Así, el cambio va más allá de la ciencia y de la técnica: es cultural. Romper la tragedia de los comunes exige transformar la relación de la ganadería con la tierra. Esto requiere diálogo y tender puentes entre quienes usan los recursos y quienes buscan conservarlos. Pueden hablar lenguajes distintos, pero comparten un interés común: un futuro sostenible en un contexto en donde la escala temporal humana cortoplacista debe ajustarse con los ritmos de la naturaleza, que pueden abarcar siglos. Aún así hay esperanza si primero reconocemos el problema.







 Enviando corrección, espere un momento...
Enviando corrección, espere un momento...