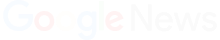Rodrigo Azócar
Trabajador Social. Doctor en estudios interdisciplinares de género
Junio es el mes donde las ciudades se visten de arcoíris, los edificios públicos izan banderas multicolores y se conmemora el mes del orgullo LGBTIǪ+ que recuerda los disturbios en el bar neoyorquino de Stonewall en 1969 que dan pie a la visibilización de la discriminación sufrida por el colectivo (Caro C Simonetto, 2019).
Esta conmemoración de un momento reivindicativo, este 2025 comienza con una triste noticia. El nombre que resuena en medio del festejo es Francisco Albornoz.
Tenía 21 años y estaba desaparecido desde el 23 de mayo. Su cuerpo fue hallado el 3 de junio en la región de O´Higgins, y la confesión de un médico, involucrado en los hechos, reveló el horror. Pero si su muerte es desgarradora, también es desconcertante el silencio institucional que no incomoda, una cobertura mediática tibia y una sociedad que parece mirar hacia otro lado como si la tragedia no le correspondiera. Porque claro, Francisco no era un rostro famoso. No llenaba titulares. No tenía detrás un apellido influyente ni una historia que pudiera empaquetarse en minutos virales. Tenía algo mucho más subversivo, un cuerpo joven que, quizás, desafiaba las normas de una masculinidad validada socialmente.
Y precisamente ahí se instala el punto incómodo. El cuestionamiento sobre cómo vivimos y dejamos morir a las personas disidentes. La evidencia que revela la realidad de los espacios donde muchos jóvenes deben esconder sus afectos, como si amar fuera un acto clandestino.
La homofobia se transforma
Según el XXIII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, editado por MOVILH, el año 2024 aumentaron en un 78,7% las denuncias sobre abusos y discriminación con respecto al año anterior, lo que le posiciona como el más violento en los últimos 23 años.
Hay quienes creen que la homofobia murió con las leyes que reconocen derechos. Pero esta aún no se extingue, se transforma. Se vuelve estructura, silencio y omisión. Se cuela en las miradas que juzgan, en las coberturas que banalizan, en la falta de políticas que cuiden.
Francisco desapareció, y mientras su familia buscaba con desesperación, el país seguía su rutina. Las críticas hacia la falta de efectividad de la ley 20.609 sobre no discriminación (conocida como ley Zamudio) se han profundizado con el paso del tiempo, demostrando que el problema es profundo y requiere de una intervención transversal y permanente.
La prensa ha narrado el caso con la frialdad de un parte policial. No hay contexto, no hay preguntas de fondo. Nadie se inquieta por lo evidente, que muchos cuerpos diversos siguen siendo desechables en el orden moral dominante. Ǫue la violencia no siempre llega en forma de golpe, a veces llega en forma de indiferencia.
Y entonces, volvemos al orgullo. Ese que tantas marcas y organismos proclaman con entusiasmo en redes sociales. Pero no sirve una bandera si no hay protocolos efectivos de búsqueda, ¿De qué nos enorgullecemos si seguimos permitiendo que las vidas diversas se apaguen en la sombra?
Francisco ya no está
Francisco ya no está. Y eso, en una sociedad justa, debería ser inaceptable. Su nombre no debe ser un dato más en las crónicas policiales, sino una grieta en el relato triunfalista del progreso. Porque mientras celebramos, hay duelos que nos persiguen. Y mientras marchamos, hay historias que exigen memoria.
Este junio, entre el arcoíris y el dolor, sería bueno detenernos. Preguntarnos cuánto vale realmente la vida de un joven que ama distinto. Ǫué estamos haciendo para proteger esas vidas. Y si tendremos el coraje de mirar más allá del caso policial y asumir la responsabilidad que como sociedad aún eludimos.
El orgullo, cuando es verdadero, también es duelo. Y la memoria, cuando es digna, nunca se conforma con el olvido.







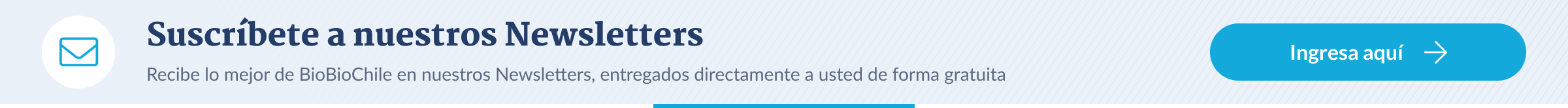
 Enviando corrección, espere un momento...
Enviando corrección, espere un momento...