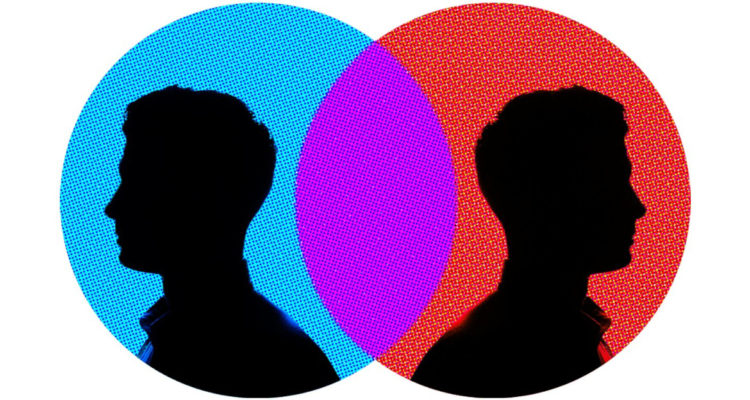El axioma según el cual sin partidos políticos no hay democracia, debe ser reformulado. Aunque parezca tautológico -palabreja que significa algo así como “obvio”- la realidad dice que la democracia representativa exige partidos políticos democráticos, en un marco de cultura democrática. Como mínimos comunes, están la memoria de un pacto social pluralista y un orden jurídico que reconozca el derecho a gobernar de la mayoría, con respeto a los derechos de las minorías.
Entre el miedo y la resignación
Está claro que los partidos políticos no son inmortales. Pueden desaparecer y, de hecho, los sepultados son más que los vivos.
Lo grave, para la supervivencia de la democracia, sucede cuando surgen al margen de la ley o comienzan a morir en patota. Es lo que acontece en las revoluciones de verdad -el fenómeno más autoritario que existe, según Marx- y lo que comenzó a suceder en el Perú, tras el autogolpe de Estado de Alberto Fujimori de 1992.
Entonces, en un proceso de mediano y largo plazo, comenzaron a extinguirse los partidos que iniciaron la transición democrática, con base en la Constitución de 1980. Por eso, mientras se escriben estas líneas, la jefatura del Estado peruano se está definiendo entre dos personas, apoyadas en agrupaciones ad-hoc, que ni siquiera unidas superaron el 40% de la votación de primera vuelta.
No es extraño, por tanto, que la plataforma política de ambos contrincantes sea el miedo al otro (a) y el apoyo de personalidades que optan por ellos como “el mal menor”.
El reverso de ese miedo, según sus comunicadores, radica en el mérito rasante. El de Castillo sería su origen de campesino pobre, honrado e inteligente y el de Fujimori, haber reconocido sus errores. En esas condiciones hablar de democracia representativa parece excesivo.
Más apropiado sería hablar de fatalismo o resignación.
¿Espejo para chilenos?
Doblemente dramático es pensar que el síndrome peruano puede ser un espejo de futuro para Chile.
Como vimos en columna anterior, aquí no está sucediendo lo mismo por dos razones principales. Una, porque los partidos políticos vigentes, tradicionales o no, han ido naciendo desde la institucionalidad. La otra porque, in extremis, abrieron el 15-N una vía constituyente, para evitar – ¿o postergar? – su caída a la sepultura.
Sus dirigentes más lúcidos (me cuesta decir “líderes”) aceptaron, entonces, que la democracia chilena vive una crisis profunda, pero no terminal y que enfrentan un dilema existencial: rectificar rumbos o rendirse al derrumbe. Y, aunque no lo explicaron así, barruntaron que ya había pasado la hora de la “pelea chica” y que la salida vía nueva Constitución les daría un último bono de confianza nacional.
Lo que no se sabe es si dimensionaron, a cabalidad, el poder de la contrafuerza antisistémica. Aquella que comenzó a crecer en el vacío de representación democrática que dejaron sus partidos, cuando comenzaron a ser percibidos como instrumentos de una “clase política” en sí.
Vista desde esa perspectiva, la sobrevivencia de la democracia hoy depende de un equilibrio singular. Por una parte, entre los partidos políticos sistémicos, de derechas e izquierdas, eventualmente renovados. Por otra parte, entre los partidos y otras fuerzas políticas inorgánicas, que se apropiaron los símbolos del malestar social -con base en el estallido del 18-O- y creen estar ante una situación revolucionaria.
Para sopesar quién la lleva, en ambos extremos, hay que recordar la historia.
Apuntes para una explicación
Sinópticamente, la historia de los partidos chilenos, hasta el 4 de septiembre de 1970, es la de una ampliación progresiva del cuerpo de sus representados, en el marco de un pluralismo de tipo europeo, con entremeses distanciados de ruptura.
Si por sus líderes los conoceréis, los que hubo hasta ese instante, incluso en el marco de duras polémicas, hoy parecen de otro planeta. En las derechas había personalidades tan potentes como Jorge Alessandri, Francisco Bulnes, Pedro Ibáñez y Sergio Onofre Jarpa. En la Democracia Cristiana estaban Eduardo Frei Montalva, Radomiro Tomic, Gabriel Valdés y Bernardo Leighton. El Partido Radical tenía en sus filas a Angel Faivovich, Raúl Rettig, Carlos Martínez Sotomayor, Jacobo Schaulsohn y Enrique Silva Cimma. El Partido Socialista contaba con Salvador Allende, Clodomiro Almeyda, Raúl Ampuero y Eugenio González. El Partido Comunista mostraba a Volodia Teitelboim, Orlando Millas y Gladys Marín, mientras Pablo Neruda encabezaba el más nutrido elenco de intelectuales y artistas top del país.
Políticos de ese nivel no eran voceros ni operadores de “intelectuales orgánicos”. Los “orgánicos” eran los técnicos. Tampoco estaban para ensimismarse en las “peleas chicas”, en los corretajes del clientelismo o en la complicidad para incrementar sus privilegios. En esas circunstancias, parecía natural que sus relevos juveniles tendieran a reproducirlos y que -cosa hoy increíble-, los estudiantes asistieran al Congreso para escuchar sus discursos.
Sinopsis de una mutación
Todo eso cambió drásticamente el 11 de septiembre de 1973, con el receso de los partidos de derechas y el ostracismo de los de izquierda. Y, si bien es cierto que los 17 años de dictadura no los sepultaron, sí malograron sus mecanismos vitales.
Dicho en corto, cuando empezó a ejecutarse la transición democrática, los jefes políticos del receso y del exilio, con pocas excepciones, se reinstalaron en sus puestos de mando, como si todo hubiera sido un intermedio.
En paralelo vino el complemento-sorpresa: la implosión de la Unión Soviética, el fin de la guerra fría, el presunto fin de la historia y el cambio en la dinámica de los países democráticos desarrollados.
Ese nuevo contexto, convalidó el cambio de giro. Ya no parecía necesario luchar por distintos o contrastados proyectos país, pues bastaba con saber administrar el poder.
El Desafío
Quizás esa sinopsis ayude a explicar la decadencia simbiótica de los políticos chilenos y sus partidos. Pero, lo principal hoy no es eso, sino cuánto sirve para catalizar una mirada prospectiva.
Puestos ante las señales de otro movimiento tectónico, con epicentro en el país propio, el desafío para los partidos y sus dirigentes parece obvio. Sin embargo:
¿Existe en ellos la energía, la capacidad y el patriotismo indispensables, para retomar la vía de la genuina representación democrática?
¿Son capaces de renunciar a sus privilegios excesivos, para volver a ser confiables?
¿Pueden renovarse o generar nuevos partidos, desde la institucionalidad que descuidaron?
¿Entienden lo que significa el concepto “situación revolucionaria”?
En un eventual próximo episodio, veremos si hay respuestas válidas, para esas y otras interrogantes.
(Continuará)…







 Enviando corrección, espere un momento...
Enviando corrección, espere un momento...