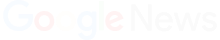Este sería el periodo más ecológico de la historia. Íbamos a liderar la transición verde, con justicia ambiental, participación ciudadana y un Estado capaz de proteger lo que aún nos queda. Pero en la práctica, lo que está ocurriendo es todo lo contrario.
La próxima semana se vota la llamada Ley Marco de Permisos Sectoriales (boletín 16.566-03), una norma que partió con un diagnóstico correcto —la excesiva burocracia y fragmentación de autorizaciones— pero que terminó convertida en una amenaza directa al medioambiente y al interés público. Porque el problema no es agilizar.
El problema no es agilizar, es lo que se sacrifica
Todos queremos inversión, dinamismo y desarrollo. Pero no a costa de debilitar los controles, silenciar al Estado y abrirle la puerta a intereses que han presionado por años para instalar proyectos sin suficiente evaluación.
El texto final del proyecto, elaborado en acuerdo con la derecha y beneficioso para ciertos sectores empresariales, va mucho más allá de simplificar trámites. Establece “técnicas habilitantes alternativas” que permiten que más de 50 permisos ambientales sectoriales —incluyendo áreas sensibles como aguas, biodiversidad y salud— puedan reemplazarse por simples declaraciones juradas, con efectos automáticos desde su presentación, sin revisión previa por parte del órgano técnico.
Es decir: basta con que una empresa declare que cumple, para que pueda avanzar.Y si el Estado no responde a tiempo, se activa el “silencio positivo”: algunos permisos se entenderán aprobados por omisión, incluso en materias delicadas. Un modelo que podría tener sentido en procedimientos rutinarios o administrativos menores, pero que aquí se extiende a ámbitos donde un error puede significar la pérdida irreversible de un ecosistema o el riesgo a la salud pública.
Además, se crea una categoría especial para las llamadas “iniciativas estratégicas”, que podrán acceder a tramitación preferente, con plazos reducidos a la mitad y seguimiento ministerial. ¿Quién define qué es estratégico? Una oficina dependiente del Ministerio de Economía, y aunque hay un comité de ministros, el proceso carece de contrapesos ambientales vinculantes. En la práctica, se centraliza el poder decisorio en una élite político-económica, dejando en segundo plano a las comunidades, los territorios y a la ciudadanía organizada.
Como si todo esto fuera poco, el proyecto permite que profesionales y entidades privadas realicen certificaciones clave para otorgar permisos, mediante reglamentos sectoriales dictados por el propio Ejecutivo. Esto no es una privatización directa, pero sí una tercerización que debilita el estándar público, al no garantizar suficiente independencia ni supervisión externa.
Además, entrega a los ministerios la facultad de definir, sin pasar por el Congreso, si los informes privados serán o no vinculantes. En la práctica, esto abre un flanco enorme a los conflictos de interés y a la presión de grandes actores que buscan acelerar sus proyectos a toda costa.
Esto no es técnico: es político y ético
Este no es un debate técnico alejado de la vida cotidiana. Lo que está en juego son garantías que resguardan a las personas y al entorno. Si se debilita la fiscalización previa, un proyecto puede avanzar sin revisión efectiva. Si el Estado se retrasa, el permiso puede concederse igual. Y si se delegan funciones sin reglas claras, se pierde control.
¿Qué ocurre entonces si una faena interviene un cauce con solo una declaración jurada? ¿Quién protege a los vecinos si un proyecto inmobiliario afecta las napas subterráneas antes de que la comunidad pueda opinar?
Y lo más grave: los proyectos que ingresen al SEIA y obtengan una RCA favorable podrán congelar los estándares ambientales por hasta ocho años, incluso si el país eleva sus exigencias futuras. En plena crisis climática, este “candado normativo” inmoviliza nuestra capacidad de avanzar hacia una mayor protección ambiental.
Todo esto se hace en nombre de la eficiencia. Pero no hay nada eficiente en un modelo que pone al Estado en segundo plano, convierte una autodeclaración en permiso inmediato, y permite que normas actuales rijan por casi una década sin poder adaptarse al cambio climático ni al avance científico. Eso no es modernizar: es desmantelar. Eso no es agilizar: es renunciar.
La paradoja del discurso climático
En la Comisión presentamos indicaciones para evitar estos retrocesos. Propusimos limitar el uso de declaraciones juradas en materias sensibles, reforzar la fiscalización, garantizar la participación ciudadana y establecer contrapesos. Pero fueron rechazadas. Por la derecha, y también por algunos miembros del oficialismo.
Quedamos solos, como también lo estuvimos cuando nos opusimos a la entrega de concesiones privadas en parques nacionales por 50 años en la ley SBAP, o cuando se desmanteló el rol clave de CONAF en la protección de la biodiversidad.
La paradoja es evidente: mientras el gobierno habla de justicia climática en foros internacionales, aquí impulsa normas que reducen la presencia del Estado y favorecen la captura regulatoria por parte de privados. Es el guion de Dominga, pero escrito desde adentro.
Porque este no es solo un debate técnico. Es una disputa política, ética y cultural. Es decidir si queremos un país donde el desarrollo se haga con respeto a la naturaleza y las comunidades, o si aceptamos un modelo extractivista que opera por sobre todos y por fuera de todos. No se trata de frenar el crecimiento. Se trata de elegir qué tipo de crecimiento queremos, y a qué precio.
Como decía Michael Sandel, la verdadera política es la que se atreve a preguntarse no solo cómo hacer las cosas más rápido o más rentable, sino si eso que estamos haciendo es lo correcto.
Hoy, la respuesta correcta no es desregular. Es proteger.
No es callar al Estado. Es fortalecerlo.
No es correr sin mirar. Es decidir con responsabilidad.
Este martes no se vota solo una ley. Se vota el modelo de país que queremos construir.







 Enviando corrección, espere un momento...
Enviando corrección, espere un momento...