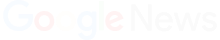La guerra en Ucrania suma tres años y algunos meses. Desde entonces hay cambios sorprendentes en velocidad y profundidad. Chile, sin embargo, parece mirar el día a día. A continuación intentaremos mostrar la magnitud de las transformaciones y el desajuste cognitivo para poder operar sobre ellas.
La guerra entre Rusia y Ucrania ha dejado de ser una disputa territorial para transformarse en un laboratorio global del poder contemporáneo. No es simplemente una guerra prolongada, sino una disputa por la arquitectura futura del orden mundial. Rusia y China emergen con una fuerza inusitada. Es la densidad silenciosa del poder estructural. Rusia ya no actúa sola. China no combate, pero ocupa el campo de juego, rediseñando los márgenes del conflicto sin mancharse con él.
La alianza sino-rusa configura una estructura de poder basada en estabilidad territorial, continuidad cultural y control simbólico del centro continental del planeta, el Heartland. En las teorías geopolíticas se habla de un lugar entre Europa y Asia cuyo control implica el dominio del mundo.
El Heartland, que por décadas pareció una noción romántica de geopolítica, ha adquirido una densidad real gracias a la logística terrestre, los pactos energéticos, los corredores económicos y la neutralización diplomática del cerco occidental. Allí no se habla de guerra, se habla de rutas, gasoductos, yuanes, ferrocarriles.
Mientras Ucrania juega al desgaste ágil y disruptivo, Rusia y China apuestan a la masa, al largo plazo, a la legitimación paulatina del status quo forzado. Han comprendido que no necesitan ganar batallas si logran que el mundo se acostumbre a la nueva distribución de fuerzas. Su estrategia no es triunfar; es agotar.
Estados Unidos, actor tradicionalmente dominante, aparece hoy como un poder en retirada simbólica y en transición institucional. La política interna ha capturado su músculo internacional. La promesa de Donald Trump de acabar la guerra no es una propuesta de paz, sino una oferta de desvinculación elegante: un “salimos ahora, para no tener que perder más tarde”.
La narrativa moral que Occidente intentó sostener al inicio del conflicto comienza a fracturarse en contradicciones y en costos acumulados. La causa ucraniana, aunque legítima, empieza a desvanecerse en los centros de poder donde manda el pragmatismo: las elecciones, los presupuestos, la inflación. La potencia que alguna vez modeló el campo de juego ahora lo reacciona.
Esta guerra no es sólo de armas, es de formas. Ucrania representa el poder nervioso, ágil, fragmentario y emocional. Rusia y China encarnan el poder denso, estructurado, territorial y paciente. Estados Unidos oscila entre ambos, atrapado en su propio reflejo. Ahora bien, históricamente Asia no ha sido un continente de articulaciones coherentes entre potencias, sino de imperios autosuficientes, competidores o en tensión constante.
Hoy se repite esa lógica. La tríada China–Rusia–India no forma un bloque estructurado. Es más bien un triángulo inestable, donde cada vértice coopera lo justo para sobrevivir, pero desconfía lo suficiente como para no construir juntos.
El acuerdo de febrero de 2022 entre China y Rusia, firmado días antes de la invasión rusa a Ucrania, representa una articulación estratégica muy coherente en sus términos declarativos, pero no es una alianza en sentido clásico ni una garantía de acción conjunta incondicional. El acuerdo es coherente como pacto de régimen y relato internacional, pero no como alianza operativa ni pacto de defensa mutua. Hay pragmatismo, no fusión. El acuerdo se basa en que ambos regímenes se sienten asediados por el sistema occidental y necesitan coordinarse para superar sanciones, aislamientos tecnológicos y presiones diplomáticas. Pero hay más, algo más filosófico: Rusia y China comparten una noción civilizatoria del poder, distinta a la liberal.
El acuerdo de febrero de 2022 entre China y Rusia es uno de los documentos más coherentes y estratégicamente claros que han producido estas dos potencias en décadas. Representa una ruptura simbólica con el orden occidental y una declaración de principios globales con profundidad histórica.
Pero su coherencia está en el nivel del marco narrativo, no en el del pacto de acción conjunta. Es una alianza de propósito, no de sangre. Su fortaleza está en lo que expresa y simboliza; su debilidad, en lo que omite y en lo que no garantiza.
No estamos leyendo lo suficiente a Aleksandr Dugin, ideólogo clave del pensamiento estratégico ruso. Un autor misterioso, que respeta la capacidad diagnóstica del marxismo (la idea de lucha estructural, la crítica a la alienación moderna, la idea de crisis inevitable del capital) pero sus fines son completamente distintos, pues no pretende la emancipación de clase, sino la restauración espiritual, nacional y civilizatoria. Es el marxismo combinado con tradicionalismo. Su idea es que el liberalismo y el materialismo destruyen las esencias, y que Rusia debe liderar una revolución antimoderna. Es lo que llama la Cuarta Teoría Política. Dugin plantea superar liberalismo, comunismo y fascismo. Pero toma elementos del comunismo (análisis del capital, centralidad del conflicto estructural) para alimentar una política de identidad, religión y geografía.
Con Dugin el marxismo ha salido del espectro de izquierda tradicional y ha sido reapropiado por potencias que buscan desafiar el orden liberal occidental, no desde la revolución socialista, sino desde la restauración civilizatoria. En China, se convierte en herramienta predictiva para pilotar el ascenso nacional. En Rusia, se funde con el pensamiento tradicionalista para legitimar una lucha espiritual y geopolítica contra la modernidad decadente.
Este es el signo de época: el marxismo ejecutado por sistemas que no lo usan para redención proletaria, sino para refundación imperial o soberana.El problema de Occidente
La incomprensión occidental de los procesos doctrinarios de China y Rusia —y su creciente alianza estratégica— no es un simple error de juicio, sino una ceguera estructural, basada en supuestos ideológicos, experiencias históricas autorreferenciales y una lectura lineal del progreso. Esta ceguera ha generado una incapacidad de anticipación, errores estratégicos y una desconexión profunda con la lógica de poder que guía a estas potencias. Aquí te presento las principales señales de esa incomprensión occidental:
Occidente tiende a pensar que el liberalismo es la culminación natural del desarrollo humano. Y que la historia camina hacia una mayor apertura, racionalidad, comercio y paz (tesis post-Guerra Fría). Es una lectura lineal. China y Rusia, en cambio, creen que: la historia es cíclica, trágica y estratégica. Y que los periodos de “libertad” son interregnos desestabilizadores antes del retorno del orden. Pues bien, la magnitud de estos errores es inconmensurable. Bajo estas condiciones, el colapso de Occidente es inevitable, no por catástrofes externas, sino por decadencia moral, fragmentación y pérdida de sentido.
Occidente ha operado desde supuestos universales ya en crisis, basados en una fe excesiva en la autodeterminación individual y el progreso lineal; al tiempo que se verificaba una pérdida de músculo doctrinario, reemplazado por discursos morales o tecnocráticos. El problema de Occidente no es solo estratégico. Es cognitivo. No está entendiendo con qué se enfrenta, porque su marco simbólico ya no le permite leer la realidad con claridad. Occidente ya no entiende el poder y habita en el colapso de la lectura doctrinaria. Así, la ceguera estratégica occidental ha cedido ventaja a modelos autoritarios que no abandonaron sus fundamentos ideológicos, sino que los sofisticaron.
En la Guerra Fría, Occidente tenía una claridad conceptual: el enemigo tenía doctrina, estructura, propósito histórico. Se le combatía no solo en los campos de batalla, sino en las bibliotecas, universidades y periódicos. La Unión Soviética era entendida como un adversario total.
Hoy, esa lucidez ha desaparecido. Rusia y China han vuelto a estructurar doctrinas políticas robustas, adaptadas a su propia historia, pero capaces de desafiar al liberalismo en sus cimientos. Sin embargo, Occidente responde con sanciones, discursos moralistas o esperanzas de democratización espontánea. Ya no compite doctrinariamente; apenas reacciona.
La tesis de esta columna es simple: Occidente ha perdido la capacidad de leer el poder, no porque carezca de medios, sino porque su marco simbólico está agotado. Esta ceguera no solo erosiona su eficacia estratégica, sino que anticipa un ciclo largo de decadencia intelectual y geopolítica.
Hay un malentendido estructural: en Occidente se tiende a reducir a China y Rusia a regímenes oportunistas. La primera gran señal del colapso interpretativo occidental es la banalización ideológica de sus adversarios. Occidente cree que China es simplemente una dictadura pragmática que usa el mercado sin valores. Y cree que Rusia es algo parecido a una mafia geopolítica liderada por un autócrata cínico. Pero ignora que ambos proyectos poseen arquitecturas doctrinarias complejas:
Ambas potencias han aprendido de la historia, recodificando el marxismo como herramienta diagnóstica, y desarrollando respuestas ideológicas a la decadencia del liberalismo occidental.
China y Rusia operan con una clara doctrina: ven la guerra como una forma natural y necesaria de transición hegemónica. Y están dispuestos a pagar altos costos si con ello se consolida un orden nuevo y propio. Occidente ha tardado demasiado en entender que Ucrania y Taiwán no son simplemente casos regionales, sino el campo de prueba de una nueva lógica de poder global.
Doctrinas emergentes: restauración civilizatoria y control simbólico
China se puede resumir diciendo: marxismo sin revolución, confucianismo con big data. El Partido Comunista chino ya no aspira a la dictadura del proletariado. Más bien aspira a gestionar el caos del capitalismo tardío desde un poder centralizado. Xi Jinping afirma que “el socialismo con características chinas” es la única vía para evitar el colapso moral y económico que vive Occidente.
El marxismo aquí no es una utopía, sino un mecanismo de lectura de contradicciones. El Confucio revivido no es sabio pasivo, sino símbolo de obediencia jerárquica y ética comunitaria. Y el Estado se asume no como enemigo del mercado, sino como su pastor y censor.
Rusia, por su parte, representa el espiritualismo antimoderno y una geopolítica teológica. En Rusia, el marxismo se entrelaza con el tradicionalismo de Guénon, Evola y Dostoievski. La idea de Eurasia como núcleo espiritual contra Occidente es la piedra angular de la Cuarta Teoría Política de Dugin. Para Rusia, el poder no es un contrato social, sino una vocación civilizatoria: proteger el alma rusa del nihilismo liberal. Putin no gobierna desde el cinismo, sino desde una visión mesiánica de restauración imperial, en la cual la historia de Rusia justifica su excepcionalismo.
Las cinco cegueras estructurales de Occidente
1. El mito del fin de la historia: La fe liberal en que el desarrollo económico traería apertura política ha fracasado. China se enriqueció sin liberalizarse. Rusia renunció a la democracia sin perder proyección internacional. La modernización no implicó occidentalización.
2. La sobrevaloración del individuo: Occidente estructuró su relato en torno a los derechos individuales y el consumo. Pero China y Rusia han mostrado que se puede obtener estabilidad y legitimidad desde modelos comunitarios, jerárquicos o nacionales, sin necesidad de soberanía individual absoluta.
3. El analfabetismo cultural sobre Oriente: Occidente no comprende el peso simbólico de la humillación histórica, del orden imperial, ni del deber comunitario. Cree que sus valores son universales, cuando en muchas culturas son vistos como formas de descomposición espiritual.
4. El desprecio por las doctrinas: Mientras China y Rusia estudian y construyen una nueva teoría geopolítica, Occidente ha vaciado su propio pensamiento. Ha reemplazado la teoría política por el marketing electoral, y la estrategia por la “reputación democrática”.
Occidente ya no entiende la guerra como instrumento político. Rusia y China sí. Ucrania y Taiwán son leídos por ellas como episodios del nacimiento de un nuevo orden mundial. Para Occidente, son “agresiones irracionales”.
Occidente no será derrotado por tanques o yuanes. Será derrotado por su incapacidad de comprender el poder como totalidad simbólica, moral y estratégica. Recuperar la teoría, reconstruir su relato, entender que la historia no ha terminado, que el mercado no es Dios y que los pueblos no solo quieren consumo sino también sentido: esa es su única vía de regeneración. Mientras tanto, Rusia y China, con sus diferencias, están compitiendo en una liga donde Occidente ni siquiera sabe las reglas. Mientras Occidente aún cree que domina el tablero global, sus adversarios ya están ejecutando la siguiente jugada. Y esta vez, el futuro no es liberal.
Las potencias emergentes (China, Rusia) han comprendido algo que Occidente ha olvidado: el poder no se ejerce solo desde las armas ni solo desde el comercio, sino desde la dirección estratégica del mundo simbólico y material a la vez.
Hoy, Rusia libra una guerra explícita —territorial, geopolítica—. China, en paralelo, ejecuta una guerra implícita —silenciosa, económica, tecnológica—. Ambas confluyen en una misma conclusión: Occidente no puede sostener por sí mismo el orden que construyó.
Para Rusia, Ucrania no es simplemente un conflicto limítrofe. Es: una guerra para desmantelar el modelo de integración occidental (OTAN + UE); una muestra de que el relato occidental no puede sostener la guerra real; y un campo de prueba para el relato eslavo-eurasiático: Rusia defiende la civilización frente a la decadencia occidental.
El conflicto ha servido además como: punto de quiebre del viejo poder disuasivo de EE.UU. (el apoyo se ha diluido); y el espacio de legitimación interna del régimen ruso (unidad, sacrificio, propósito).
Mientras tanto, Europa se debate entre financiar su defensa o su transición energética. Y ambas son imposibles a la vez.
China necesita hacer dependiente al mundo de su sistema productivo, de sus estándares tecnológicos, de su moneda regional y de su infraestructura.
Ya lo está haciendo: La Nueva Ruta de la Seda no es una obra logística, sino una arquitectura de poder económico. Por otro lado, el yuan, con cada nuevo acuerdo bilateral (Brasil, Rusia, Irán, Argentina), erosiona la primacía del dólar. Y finalmente, en África, Asia Central y América Latina, China invierte, construye, capacita… y no pregunta por derechos humanos.
Todo esto no lo hace con ejércitos, sino con bancos, ingenieros, inteligencia artificial y cadenas logísticas. La guerra de China es una guerra estructural de sustitución hegemónica.
Ambas potencias ofrecen al mundo una nueva ecuación: Prosperidad sin pluralismo político; orden sin derechos universales; y tecnología sin libertad individual. Y esa ecuación resulta atractiva para muchas élites del sur global. ¿Por qué? Porque promete: Estabilidad, autoridad, respeto por la soberanía cultural, y progreso económico sin rendir cuentas ante ONGs, medios occidentales ni cortes internacionales.
Occidente, en cambio, ya no tiene un relato convincente. La promesa de libertad se ha vuelto inseguridad. La de bienestar, inflación. La de democracia, disfuncionalidad.
Tres escenarios posibles para la próxima década
1. Deslizamiento multipolar controlado: El orden se adapta. Occidente cede poder simbólico y económico, pero mantiene ciertas zonas de influencia. El mundo se fragmenta, pero sin colapso total. Esta opción requiere élites occidentales capaces de aceptar su descenso relativo. Hoy no las hay.
2. Confrontación abierta y prolongada: Rusia continúa su presión militar. China acelera su asedio económico y tecnológico. Occidente se rearma, pero sin dirección común. El mundo entra en una fase de guerra fría fragmentada, con choques indirectos en regiones clave. Es el escenario más probable.
3. Desestabilización interna de Occidente: Las fracturas internas (crisis política en EE.UU., fragmentación en Europa, desafección popular, migraciones, polarización) erosionan su capacidad de acción externa. Mientras tanto, el bloque euroasiático gana posiciones por desgaste. Este es el más inquietante.
¿Qué puede hacer Occidente?
No bastan los discursos. El poder requiere:
Porque el adversario no es irracional. Al contrario: tiene una visión del mundo, una idea del futuro y una maquinaria dispuesta a sostenerla.
El mercado no construye poder: el gran error doctrinario de Occidente
Durante la segunda mitad del siglo XX, el mercado fue exitoso en: Reconstruir Europa tras la Segunda Guerra Mundial, expandir las cadenas productivas a escala planetaria, integrar parcialmente a China al sistema global, financiar procesos tecnológicos que dieron origen al mundo digital.
Estos logros hicieron creer a Occidente que el mercado podía hacer algo para lo cual no fue diseñado: producir poder estratégico, generar legitimidad y organizar autoridad.
Y entonces surgió la tentación doctrinaria: la idea de que el mercado no solo era eficiente, sino suficiente. Las ideas de Thomas Friedman —como la tesis de que “dos países con McDonald’s no se harán la guerra”— se convirtieron en mantra geopolítico: Cundió la convicción de que el comercio evitaría conflictos, luego se pensó que la interdependencia haría irrelevantes las fronteras y que el crecimiento económico sería condición suficiente para la estabilidad política.
Esa visión transformó la tecnología en ideología, la globalización en dogma, y la economía en política exterior.
Pero no funcionó: Rusia invadió Georgia y luego Ucrania, pese a su integración comercial con Europa. Además, China desafía militarmente a EE.UU., pese a haber sido su principal socio comercial durante décadas. Finalmente, el sur global no devino en democracias liberales al crecer, sino que muchos reafirmaron sus propios regímenes autoritarios o híbridos.
El precio del vaciamiento doctrinario
El mayor costo de esta visión fue la renuncia occidental a una teoría del poder. En vez de cultivar pensamiento estratégico, Occidente cultivó: Narrativas de autojustificación moral, tecnocracia sin proyecto histórico, democracias reducidas a procedimientos sin dirección.
En ese vacío, florecieron otros proyectos: el rearme ideológico ruso, con eje en el mundo tradicionalista, ortodoxo y euroasiático. Y, por otro lado, el rearme doctrinario chino, que articula marxismo, confucianismo y nacionalismo como un nuevo tipo de legitimidad postoccidental.
Occidente se volvió un aparato sin alma y sin tesis.
Chile: el alumno más aplicado… de un colegio ya inexistente
Chile internalizó este modelo con una radicalidad única: la transición postdictadura fue organizada en torno a una paz mercantil, centrándose en la estabilidad macro, la inserción global y la modernización vía tratados. Por otro lado, se tecnocratizó la política exterior. La derecha chilena apostó a que: el mercado legitimaba la desigualdad si producía crecimiento. Y que los tratados nos blindaban de las crisis del mundo.
La izquierda chilena también incurrió en un error grave, cuando apostó a que: la democracia era un procedimiento de corrección distributiva, no una arquitectura de poder. Y que el conflicto debía desaparecer por acuerdos y subjetividades amables, no por conducción política. Era la tesis de la igualdad ciudadana, de la horizontalidad, el abandono de la autoridad.
El resultado fue que ambos polos políticos abandonaron la teoría del poder.
El problema actual: Sin poder, sin teoría y sin blindaje. Hoy, Chile enfrenta:
En un mundo donde China y Rusia organizan su política exterior como proyectos civilizatorios, Chile no puede seguir pensando que basta con tener litio, paz social y tratados. Chile necesita:
El mercado puede generar riqueza, pero no sentido. Puede distribuir bienes, pero no construir legitimidad. Puede conectar territorios, pero no organizarlos. Occidente olvidó eso. ¿Y Chile? También.
El tiempo que viene exigirá algo más que tratados, más que inversiones, más que promesas tecnológicas. Exigirá ideas fundacionales, relatos de poder, visión política y dirección estratégica.
Y eso no lo entrega el mercado. Lo construye la política.






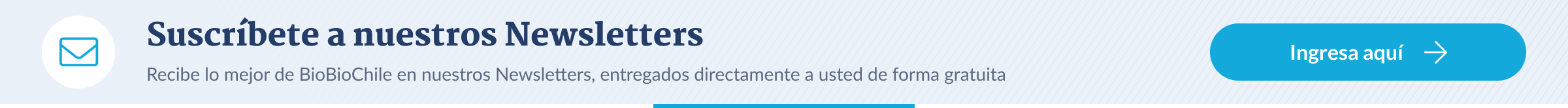
 Enviando corrección, espere un momento...
Enviando corrección, espere un momento...