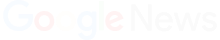La literatura nos suele acercar al futuro, la voz de algunos autores actúa proféticamente y nos enfrenta a la realidad contingente como si se tratara de un sueño premonitorio.
En su célebre novela “1984”, George Orwell describe una sociedad donde no solo se controla lo que la gente hace, sino también lo que piensa. El “Gran Hermano” no se conforma con la obediencia externa; exige la adhesión interna. El lenguaje es manipulado para impedir el pensamiento independiente, la sospecha se instala incluso en la intimidad de las creencias. ¿La meta?: Que todos piensen igual.
Aunque hoy no vivimos en una distopía totalitaria, hay señales preocupantes. En nombre del bien, de lo correcto, de lo moralmente aceptable, se va cerrando el margen para disentir. Se cancelan voces, se estigmatizan opiniones, se presiona para adherir públicamente a ciertas ideas, aunque en privado se piense distinto. El miedo al juicio social reemplaza a la argumentación. El consenso forzado sustituye al verdadero diálogo.
Vivimos tiempos en que el consenso ha sido elevado a la categoría de dogma. Se espera que toda decisión política relevante sea el fruto de un acuerdo transversal, amplio, casi unánime. Como si la democracia, para ser legítima, debiera evitar cualquier tipo de conflicto. Pero no es así. La democracia también es tensión, confrontación de ideas, y a veces, decisiones difíciles sin el beneplácito de todos.
La creencia de que toda medida relevante debe ser consensuada ha paralizado a más de un gobierno. Temerosos de parecer autoritarios, muchos líderes han optado por la inacción, dejando en suspenso reformas urgentes porque “aún no hay acuerdo”. Y mientras los políticos negocian, los problemas reales —inseguridad, vivienda, educación, crisis sanitaria— siguen su curso como un cuento sin final.
El consenso es valioso, nadie podría desconocerlo. Permite estabilidad, legitimidad, reduce los costos sociales del conflicto. Pero no es un fin en sí mismo. Es una herramienta, y como tal, sirve en ciertas circunstancias y en otras no. En temas estructurales, donde las visiones de mundo son irreconciliables, esperar el consenso puede significar simplemente no hacer nada.
La paradoja es evidente: sociedades que se proclaman abiertas y democráticas terminan promoviendo un pensamiento único disfrazado de progreso. No se busca comprender al otro, sino reeducarlo. No se toleran diferencias, se patologizan. El resultado es un ciudadano temeroso, adaptado, silencioso.
Pensar distinto no es una amenaza para la democracia, es su condición esencial. Necesitamos volver a valorar la disidencia, la ironía, la crítica incómoda. No todo puede reducirse a lo políticamente correcto ni a lo emocionalmente tolerable. La libertad es también el derecho a equivocarse, a incomodar, a proponer caminos distintos.
Como olvidar los tiempos del presidente Aylwin y su política de los acuerdos, tan tibia, tan decé, replicada luego por Piñera, aunque desde una trinchera ideológica distinta, utilizada como coartada retórica para contener el cambio desde una posición de poder, para poder completar su período de gobierno, para ser más concretos.
Olvidaron esos mandatarios que los gobiernos democráticos tienen un mandato: gobernar. Eso incluye decidir. Y decidir implica, a veces, enfrentar resistencias, defender una visión de país, y asumir costos. La voluntad de las mayorías —expresada en elecciones libres— no puede quedar supeditada eternamente al veto de las minorías o a la exigencia de unanimidades imposibles. No todo se puede consensuar. Hay principios que deben ser afirmados sin ambigüedad: la defensa del estado de derecho, la igualdad ante la ley, el derecho a la seguridad.
La democracia requiere coraje. El coraje de dialogar, sí. Pero también el coraje de decidir. El de avanzar, incluso cuando el consenso no llega. La verdadera legitimidad no está solo en la aprobación unánime, sino en la coherencia, la visión y la responsabilidad con que se actúa. La democracia no solo se alimenta de votos, sino también de diferencias. El disenso, la crítica, la libertad para disentir son sus pilares invisibles.
Por eso, cuando una sociedad empieza a valorar más la uniformidad que la diversidad de pensamiento, comienza a correr un riesgo silencioso, pero profundo: el de la obediencia colectiva, el pensamiento único, el fin del debate, como alguna vez lo imaginó Orwell, en un lejano 1949 que hoy parece tan próximo como el invierno que se avecina.







 Enviando corrección, espere un momento...
Enviando corrección, espere un momento...