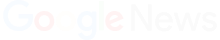Las lluvias y la nieve pueden influir en la generación de terremotos en la península japonesa de Noto, según un grupo de expertos del MIT.
Asombro e incredulidad generó una investigación, de parte de un grupo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), que determinó que hay una conexión entre el clima y la generación de terremotos. Si bien no es posible “predecir” uno, el hallazgo abre nuevas interrogantes en torno a la relación de factores ambientales y tectónicos.
Los investigadores provenientes de Estados Unidos y Japón, revelaron que parte de los sismos producidos en la península japonesa de Noto, se debe a la caída de lluvias y nieve en el territorio.
En dichas observaciones, ellos encontraron un incremento en las velocidades sísmicas ligadas a los cambios del clima.
¿Qué quiere decir esto? Al activarse la falla en la región de Noto, debido a la carga extra generada por el agua intersticial en la matriz rocosa, se produce “una presión de poro” capaz de originar un movimiento sísmico. En pocas palabras, los patrones estacionales de nevadas y lluvias afectan al movimiento de las placas tectónicas.
Si bien se trata de un caso particular, ¿es posible que la investigación del MIT se aplique a la geología chilena?
Los efectos del hallazgo en Chile
Para Juan González, quien es investigador del Centro de Investigacion para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN) la respuesta es no, no hay una relación con lo que sucede en nuestro país, en entrevista con BBCL explica que la investigación publicada en Science Advances, “están centradas en un entorno de falla cortical en la península de Noto, Japón y no muestra relevancia en entornos tectónicos de zonas de subducción como Chile. Si bien en el margen de subducción chileno, tenemos numerosas fallas corticales (como San Ramón, Mejillones, Puerto Aldea o Marga-Marga) no se han observado posibles implicancias entre aspectos climáticos y tectónicos para su activación sísmica”, destaca de entrada.

De igual modo este estudio demuestra cómo un centenar de sismos afectaron a la península de Noto, a través de un monitoreo que duró 11 años.
El jefe del estudio, el académico William Frank del Departamento del MIT de Ciencias de la Tierra, Atmosféricas y Planetarias (EAPS) detalló a la agencia de noticias EFE que “vemos que las nevadas y otras cargas ambientales en la superficie impactan el estado de tensión subterráneo, y el momento de las precipitaciones intensas está bien correlacionado con el inicio de este enjambre de terremotos”.
Recordemos que los propios investigadores del MIT, explicaron que diseñaron un modelo hidromecánico de la península de Noto, con el fin de realizar mediciones diarias de nieve y precipitaciones.
Ahí encontraron que los cambios en el exceso de presión de los poros debajo de la península de Noto, era el origen de la inestabilidad sísmica.
“Cuando queremos entender por primera vez cómo funcionan los terremotos, nos fijamos en la tectónica de placas, porque esa es y siempre será la razón número uno por la que ocurre un terremoto. Pero, ¿cuáles son las otras cosas que podrían afectar cuándo y cómo ocurre un terremoto? Ahí es cuando se empieza a recurrir a factores de control de segundo orden, y el clima es obviamente uno de esos”, añadió Frank.
Chile y los terremotos
Volviendo al país, González también aclara que tenemos una avanzada ingeniería sísmica, capaz de calcular las probabilidades de un terremoto en el territorio nacional. Así que el esfuerzo de contar con una herramienta para prepararse ante un terremoto, estaría cubierta.
“Es posible calcular las probabilidades de ocurrencia de un terremoto, tanto para eventos de subducción como de fallas corticales, en base a modelos estadísticos y observaciones geológicas de las zonas estudiadas”, detalla el también académico de Geología de la Universidad Andrés Bello.
Y a nivel mundial, remarca González, los países ocupan el modelo global de terremotos (GEM, Global Earthquake Model) que permite construir estimaciones precisas, usando la compilación de catálogos sísmicos, mediciones geológicas y modelos numéricos, siendo el mayor trabajo colaborativo que se realiza entre una asociación público-privada.
En tanto, el programa de Geociencias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile, creó un portal que funciona como base de datos de las fallas sísmicas, comúnmente conocidas como “una ruptura en la corteza terrestre”. Son estas iniciativas, las que pueden indicarnos las zonas de mayor actividad sísmica.
En esta misma línea el experto enfatiza que “existen diversas variables geológicas que desconocemos y que impiden saber con exactitud cuando ocurrirá en forma exacta el próximo terremoto”.
Finalmente, González describe que la mejor forma de prevención, es considerar que algún día tendremos un evento sísmico en un horizonte de tiempo cercano y que con esa premisa “debemos enfocar nuestros esfuerzos en la educación frente a estas amenazas naturales”, agrega a nuestro medio.







 Enviando corrección, espere un momento...
Enviando corrección, espere un momento...