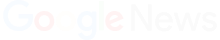El problema, en realidad, no es la falta de normas, sino la impunidad frecuente de su incumplimiento.
Carola Rivero
Directora ONG Mente Sana
En una reciente columna publicada en este medio, (“Hijito Corazón: el amor no se legisla el derecho sí. Bozanic y Salazar) se han planteado objeciones a la propuesta que impulsamos desde ONG Mente Sana: crear mecanismos efectivos para que los hijos adultos cumplan el deber legal de asistir a sus padres mayores cuando estos lo necesiten.
Lo hemos llamado Hijito Corazón, precisamente para que el sentido sea comprensible -intuitivamente- desde el inicio.
La crítica, bienintencionada sin duda, incurre, sin embargo, en un equívoco recurrente en ciertos discursos actuales: suponer que todo lo verdaderamente progresista consiste en ampliar el papel del Estado al punto de convertirlo en el único responsable de todas las obligaciones sociales, como si los vínculos familiares -los primeros, los más inmediatos, los más concretos- carecieran de toda relevancia normativa.
Nuestra propuesta no desconoce ni pretende reemplazar al Estado. Al contrario: supone que un sistema público sólido, con pensiones dignas, salud accesible y redes de cuidado, es la base indispensable de una sociedad decente. Pero junto a ese deber estatal, reconoce algo elemental: que los lazos intergeneracionales, construidos durante décadas de crianza, protección y acompañamiento, generan también deberes recíprocos que no desaparecen cuando los hijos alcanzan la adultez.
En este punto resulta inevitable detenerse en el título de la columna aludida: “El amor no se legisla, los derechos sí”. Una frase elegante, sin duda, pero que olvida un detalle importante: desde hace siglos el derecho legisla precisamente sobre vínculos afectivos. La filiación, la paternidad, los alimentos, el cuidado personal, las visitas… todos son afectos regulados jurídicamente. No parece que allí el derecho haya sido acusado de invadir los sentimientos.
Negar esto sería, en rigor, un retroceso. Es confundir el derecho social con la disolución de toda responsabilidad concreta. Como si la justicia consistiera en liberar a los individuos de cualquier obligación real hacia quienes alguna vez fueron su sostén.
Hijito Corazón: una propuesta sobre vínculos y deberes
Por eso esta propuesta no es regresiva, sino exactamente su contrario: porque amplía la protección efectiva de quienes hoy, aun existiendo hijos en condiciones de ayudar y cuidar, terminan abandonados. La verdadera justicia no suprime los vínculos; los regula cuando es necesario. Permite exigir, con mecanismos claros, que esas responsabilidades no queden libradas al mero voluntarismo.
Naturalmente —y esto es clave— toda legislación de este tipo debe contemplar excepciones expresas y nítidas. Nadie pretende, ni podría pretender, que un hijo esté obligado a asistir a quien lo sometió a abuso, maltrato o abandono severo. Obligar a quien ha sido víctima de daño grave sería contrariar el mismo principio de justicia que buscamos defender. Y así debe estar previsto en una posible regulación.
Por lo demás, no estamos hablando de crear un deber nuevo. El Código Civil chileno ya establece -desde hace tiempo- la obligación de los hijos de prestar alimentos a sus padres cuando estos los requieran. Lo que ahora se plantea es más modesto: dotar de eficacia lo que hoy existe solo en el papel. Agrupar mecanismos para hacerlo exigible de modo efectivo.
El problema, en realidad, no es la falta de normas, sino la impunidad frecuente de su incumplimiento. Los casos de abandono hospitalario, las denuncias de maltrato intrafamiliar y los cientos de dramas silenciosos que registran organismos como el SENAMA, muestran un vacío que el Estado -por sí solo- no puede resolver íntegramente.
Quizás, si algo debe agradecerse, es precisamente que esta propuesta haya servido para abrir el debate. Porque, al menos, hemos contribuido a relevar una realidad incómoda y urgente que suele transitar por los márgenes de las políticas públicas: el abandono familiar es también una forma de violencia invisible, y proteger a quienes lo padecen exige mirar más allá de las fórmulas habituales.
Por lo demás, conviene recordar algo que a menudo se olvida: las personas mayores no son, en esencia, un grupo de víctimas pasivas. Son, muchas veces, los primeros en organizarse en clubes, talleres, agrupaciones sociales; son los que, con disciplina, asisten a votar; quienes siguen sosteniendo redes de cuidado familiar y comunitario. Justamente por eso, es indispensable crear las condiciones que les permitan ejercer esa vitalidad sin el peso del abandono, la precariedad o el maltrato.
El cuidado de los mayores, como casi todo en la vida, es una mezcla de derechos sociales y deberes concretos. Desconocer las solidaridades primarias no fortalece el derecho social; al contrario, lo debilita.







 Enviando corrección, espere un momento...
Enviando corrección, espere un momento...