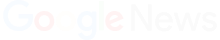VER RESUMEN
La muestra "…pensar por una misma. En voz alta", en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo (CNAC), destaca el trabajo de 40 artistas mujeres de variadas generaciones. La exposición busca desafiar las deudas históricas de género en las colecciones estatales, promoviendo un espacio de reflexión política y estética. La directora del centro, Soledad Novoa Donoso, destaca la importancia de visibilizar y reivindicar la obra femenina en un contexto donde han sido invisibilizadas.
La exposición “…pensar por una misma. En voz alta” se presenta en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos (CNAC), museo público dedicado al arte contemporáneo chileno.
Por Samuel Toro Contreras
El CNAC ocupa el antiguo edificio modernista del Aeropuerto de Cerrillos, remodelado para uso cultural. Cuenta con más de 4.000 m² para muestras temporales. Inaugurado en 2016, este centro intenta ser un referente en la recuperación de espacios arquitectónicos para la cultura. Y, desde el 2018, como acopio de documentación y archivo, el cual comenzó con el traslado de los insumos del Centro Cultural La Moneda a Cerrillos en Av. Pedro Aguirre Cerda 6100. La muestra, primera del ciclo 2025 del CNAC, reúne 40 obras de artistas mujeres de distintas generaciones, extraídas de la Colección de Arte Contemporáneo del Ministerio de las Culturas.
Al cruzar la entrada del CNAC, puede sentirse el ingreso a un territorio intersticial, un edificio modernista resignificado, con vestigios del pasado aeropuerto -techos altos, ventanales industriales y vigas de acero. Allí, la exposición “…pensar por una misma. En voz alta” no pareciera ser un recorrido museístico, sino una llamada desde los depósitos públicos, desentrabando miradas femeninas, algunas silenciadas durante décadas, institucionalmente. Además de la planta principal, el programa se extiende a actividades en plazas, escuelas y sedes comunitarias de la comuna de Cerrillos.

Reivindicación del poder de lo inconcluso
Soledad Novoa Donoso, directora del centro, menciona, en el texto de muro, que el título es tomado de la declaración de Coco Chanel “El acto más valiente sigue siendo pensar por una misma. En voz alta”.
Esta oración se nos presentaría como el título de un posible manifiesto curatorial, como una afrenta silenciosa, y ruidosa a la vez, frente a instituciones que aún mantienen deudas históricas. Con esto me refiero a que en las colecciones estatales, apenas el 24 % de las obras pertenecen a autoras mujeres, cifras que caen al 11,8 % en el MNBA y al 25 % en el MAC de Santiago.
Por lo tanto, en un intento de detonación política y estética, la muestra pone un protagonismo a 40 creadoras de generaciones diversas, cuyas prácticas se despliegan en instalación, fotografía, pintura, video y performance. Es un “collage temporal” que, al yuxtaponer pioneras como Lotty Rosenfeld y Virginia Errázuriz con voces emergentes como Claudia Gutiérrez o Vania Caro, tensiona la idea de la historicidad lineal y nos invita a la simultaneidad de tiempos.

Genealogías de la memoria y territorio
La poética del tránsito por la ciudad, de la artista Rosenfeld, a través de insectos como avatares políticos en el recorrido, que vienen de sus inquietudes desde los 70, se sitúan aquí como íconos de la desobediencia urbana en un hilar con imágenes de una iconografía tradicional de la política y el poder.
Frente a ello, Errázuriz dispone objetos, reutilizados en distintos períodos, frágiles e iconográficos, nacidos desde la calle y puestos como lenguaje colectivo en el dibujo a mano. Estos polos discursivos mantienen una narrativa plástica que va desde el arte político de la Segunda Vuelta a la Democracia hasta el posfeminismo performático de hoy.
La intervención en espacios públicos -afiches, intervenciones sonoras y talleres de tejido en plazas- retoma el “espíritu” de los colectivos feministas de los 70 y 80, a la manera de Radical Women: Latin American Art, 1960–1985, pero adaptado al territorio chileno y su urgencia social. La disposición objetual de Aura Castro, que convierte ciertas iconografías de los principios de los misterios ancestrales, aquellos imaginarios, muchos de los cuales, ni siquiera son visibles hoy. Esta “invisibilidad” intentaría desplegarse en el ejercicio de una marca religiosa femenina que se manifiesta sin saber si lo que vemos es aquello que se pronuncia.

Estética de la materia
En lo estético, la exposición despliega una gran variedad de materiales: veladuras “orgánicas” en la pintura de referencia a Millet -protegida por capas envolventes cupulares en el trabajo de mujeres en la tierra- de Elsa Bolívar, la sutileza del contraste escultórico/instalativo referida a la pérdida de los espacios lúdicos, de Matilde Benmayor, la profundidad de campo, escorzo, movimiento fragmentado de un posible que intenta reafirmarse y a veces diluirse de Alicia Villarreal, junturas materiales, oposiciones integradas y segmentadas para un (im)posible reencuentro de oposiciones existenciales (y tal vez sexuales) de Isidora Correa.
Este abanico evoca la desjerarquización de materiales y conecta, en ocasiones, con la tensión entre lo orgánico y lo técnico incisivo. En este sentido, la curaduría sugeriría que la idea y la materia comparten un escenario de igualdad, donde no hay sustancia “sagrada”, sino procesos creativos que circulan libremente entre tradición, vanguardia y “contemporaneidad”. Omitiré, en esta columna a Ximena Zomosa y Ángela Ramírez, pues me interesa escribir sobre ellas en columnas posteriores y particulares.
Proyecciones generales
“…pensar por una misma. En voz alta” alude a muestras como WACK! Art and the Feminist Revolution (MOCA, 2007), pero actualiza ese legado con una mirada más atenta a las dinámicas latinoamericanas no, necesariamente, centradas en una historia radicalmente feminista. El proyecto dialoga también con iniciativas como las curadurías de Andrea Giunta o los foros de Feminismo Decolonial en la región.
De cara al futuro, el desafío será que esta muestra no quede circunscrita a un evento temporal, sino que desencadene cambios concretos en la política de colecciones, con mayor adquisición de obra femenina, apoyo sostenido a proyectos colaborativos y líneas curatoriales que abracen la complejidad interseccional.

Tensiones interseccionales
A propósito de lo último mencionado, en el párrafo anterior, y aunque la muestra aborda con mucha energía diversa la brecha de género, la dimensión interseccional se asoma apenas a ras de superficie. En un Chile donde las desigualdades territoriales (entre el norte minero y el sur rural), étnicas (mapuche y pueblos originarios) y de género, siguen siendo vastas.
Una exposición “feminista” debería articular con mayor fuerza las luchas de las disidencias y los feminismos descoloniales (independiente de mi opinión sobre el descolonialismo por ahora). La participación de artistas indígenas y migrantes sería encomiable, pero su presencia no siempre logra permear el relato central. A veces parecen añadidos tímidos más que engranajes fundamentales de la narrativa.
La invitación a “pensar por una misma” se enriquece cuando incluye voces que no solo nos muestran una deuda histórica de género en las artes, sino también el legado colonial y las rupturas culturales impuestas por la modernidad eurocéntrica. Recuerdo que algo parecido me ocurrió con la exposición que escribí en la columna anterior para este medio de la exposición “Baño Público” de Constanza Hermosilla en la Galería Gabriela Mistral, donde el trabajo era muy meticuloso, con líneas conceptuales y lecturales históricas y “prácticas” bellísimas, pero la oportunidad de integración se enfocaba en el género, pero no en la interseccionalidad.
La exposición “…pensar por una misma. En voz alta” funciona, en primer lugar, como acto de “reparación histórica”: visibiliza un patrimonio femenino antes relegado a los márgenes y lo pone en diálogo con públicos diversos. En segundo lugar, propone un modelo híbrido de exposición y mediación que sitúa al CNAC como espacio de convivencia entre arte y comunidad. Pero, sobre todo, sirve como advertencia, donde pensar por una misma en voz alta exige no solo levantar un micrófono con transducción a lo que no se percibe, sino escucharlo con atención, cederlo a las voces más vulnerables, para establecer una nueva concepción “integrada” para, cultural, social, políticamente visibilizar la invisibilidad.
Claramente, esta oportunidad y experiencia, tiene una relevancia miscelánea muy importante en el aporte del coleccionismo de género, de eso no hay duda. Solo recordé que la invisibilización cultural es transversal (se han visto algunas modas no profundas de arte LGBTQ+ en rentabilidades de colecciones como Fundación Mecenas y algunas galerías del sector oriente).
De esta manera, tal vez, podremos pensar en una institucionalidad cultural que deje de lado sus propias omisiones y abarque lo inconcluso, lo diverso y lo subversivo. Es importante mencionar, en este punto, que lo que refiero no es una política pública (como la actual) que se ha “preocupado” de instancias donde la historia y el presente de las artes más elaboradas son puestas en un segundo plano con respecto a la conveniencia populista que trae réditos propagandísticos.

Otra perspectiva sería caer en la falsa ilusión política de lo colectivo, como ocurre (engañosa o ignorantemente) con, por ejemplo, el proyecto Arte Puerto, donde lo colectivo es solo una instancia efímera de ingresos y propaganda municipal, aprovechando la precariedad infraestructural, simbólica y crítica de la ciudad de Valparaíso. Pero en el caso de “…pensar por una misma. En voz alta”, a pesar de poder verse como una miscelánea de planteamientos “plásticos”, el ordenamiento curatorial y la urgente potencia de un cruce generacional de archivos, la hacen importante para un hoy y revisiones posteriores, independiente de los vacíos, que siempre estarán en muchos proyectos serios.
Esta muestra es un punto de partida, no un destino. Su capacidad para contribuir a la formación (o fortalecimiento) de una escena chilena dependerá de si logra permear las estructuras de poder: control pedagógico, fortalecimiento de los medios y políticas artísticas de base.
Si el CNAC convierte este gesto puntual en un eje sostenido de sus políticas, entonces la repercusión de estas mujeres podrá incidir más allá de sus muros y la precaria especulación política nacional (excepto, quizá, en algún grado lo patrimonial, sin contar a Valparaíso). Sintamos como esas repercusiones, ecos y vibraciones del sonido pensante de este ejercicio curatorial puede ir generando, o no, las instancias de verdadera inclusión archivística invisibilizada y también la reconocida históricamente.

“…pensar por una misma. En voz alta”
Centro Nacional de Arte Contemporáneo.
Av. Pedro Aguirre Cerda 6100, Cerrillos, Santiago, Chile.
Hasta el 27 julio 2025.







 Enviando corrección, espere un momento...
Enviando corrección, espere un momento...