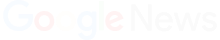¿Qué es el arte? ¿Qué es un museo? ¿Por qué es tan relevante su existencia para la conservación de la condición humana, su capacidad de crear, de conmoverse, de reflexionar y problematizar?
Por Constanza Symmes Coll
Académica e investigadora especialista en políticas culturales.
Doctora en Sociología EHESS, París.
Estas preguntas condensan un debate tremendamente saludable y necesario de abordar a escala internacional acerca de la función social del arte y de la cultura. Una oportunidad de apertura que brinda su antípoda: la polémica, que bajo la figura de un mal entendido patriotismo busca clausurar las variadas posibilidades que una obra pone a disposición en la sociedad.
En las últimas semanas, la exposición Intimidad radical. Desbordamientos y Gestos, de la artista Janet Toro, actualmente exhibida en el Museo Nacional de Bellas Artes, ha despertado un cuestionamiento desde representantes del Partido Republicano, acusando a las autoridades de la cultura de permitir que se vulneren los símbolos patrios. Esta muestra, que cuenta con una curaduría a cargo de Cecilia Fajardo-Hill, es reveladora de lo que está en juego –en todo espacio cultural- a nivel global, en términos de la custodia del ethos artístico, pero al mismo tiempo del derecho de la ciudadanía a interactuar con repertorios visuales y estéticos diversos.
La obra cuestionada, “La bandera en los tiempos de la indignación”, creada el 2019, despliega varias acciones performativas que invitan a reflexionar sobre la violencia de Estado en un contexto de interpelación a un continuum histórico. La exposición que la aloja revisa 40 años de trayectoria de una de las artistas más prominentes de Latinoamérica. En este sentido, la directora del Museo Nacional de Bellas Artes señala un elemento a considerar: “Desde el Museo Nacional de Bellas Artes hemos puesto especial énfasis en el reconocimiento de creadores, en particular artistas nacionales y mujeres, como una forma de avanzar hacia equilibrios urgentes frente a las profundas brechas históricas de desigualdad que también atraviesan el mundo del arte” (La Tercera. 28 de mayo de 2025. https://www.latercera.com/culto/noticia/las-voces-que-defienden-la-polemica-intervencion-a-la-bandera-chilena-en-una-muestra-del-museo-de-bellas-artes/)
A través de cuatro elementos o imágenes relampagueantes, intentaré aportar los puntos cardinales de una discusión que nos concierne a todos, y que dice relación con la potencia de interpelación y de reflexividad a las que nos convoca toda obra de arte.
Uno: interesar y problematizar
En 1917, Marcel Duchamp, dibujaba en el calendario el inicio del arte contemporáneo, a través de la obra “Fuente”, un urinario de porcelana firmado con el nombre “R. Mutt”. Con esta acción signaba los cimientos del ready-made, o “arte encontrado”, un tipo de expresión artística que incorporó objetos ya existentes al repertorio creativo, dotándolos de un nuevo sentido y significado al ubicarlos en un espacio “otro”, fuera de su contexto original, y emplazándolos en un espacio dotado de la razón legítima –usando los términos de Bourdieu- para los códigos del arte, como son la galería de arte o el museo. De este modo, el convocar el urinario en la exposición de la Sociedad de Artistas Independientes redefinía los límites entre lo mundano, lo profano, lo sensible, la significación y el propio contorno de aquello que es y no es arte.
Según las bases de la muestra a la que Duchamp aportó la obra, todas serían aceptadas, pero la “Fuente” fue rechazada y rápidamente retirada. Incluso el urinario original se encuentra perdido. Nadie podría hoy negar el peso específico que esta acción imprimió a la larga historia del arte.
Dos: libertad de creación
En el frontis del edificio de la Secession, en Viena, se deja leer la frase: “Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit” – “A cada época su arte. A cada arte su libertad”-, encarnando de manera magistral el espíritu de un movimiento surgido en 1897, y que reclamaba la independencia del arte de la tradición, la necesidad de recrearse y reinventarse según sus propios códigos estéticos y leyes de campo. Gustav Klimt fue uno de los más destacados miembros de este movimiento modernista. Sin el ímpetu y la constitución de esta generación, como de otras con sus temporadas propias, no podríamos disfrutar el fruto singular que deslindan sus lenguajes y encarnaciones.
Sin la posibilidad de probar nuevas técnicas, estéticas y materialidades, la creatividad no logra su desarrollo. Se requiere de públicos que dialoguen con las obras, las “completen” con sus percepciones, preguntas y reacciones. Aquí habita la función mayor de un museo: no es simplemente un lugar “de muestra”, de ubicación temporal de trabajos de artista; es el vínculo que se cimenta en la tarea de mediación, en las maneras de presentarlos y deconstruirlos, situarlos en un contexto histórico y en la biografía de quien “toma la palabra” en esa obra.
Tres: pluralidad de repertorios estéticos
Si pensamos en la artista serbia Marina Abramovic, que ha hecho de la performance mucho más que un género, remeciendo a las personas e instándolas a preguntarse por el sentido de habitar el mundo. Si contemplamos el trabajo frondoso de Cecilia Vicuña y su interrogación poética desde la visualidad, la palabra, la ecología y la conjunción de mundos, conocimientos y temporalidades hilvanadas en un solo lenguaje (el quipu, las semillas, los “precarios”). O si recorremos la exposición en Monvoisin y sus retratos, maravillándonos de expresividad.
Cada una de estas propuestas estéticas, entre tantas otras, deben ser acogidas por la institución museo para dar origen a múltiples posibilidades de desciframiento. Ya nos recordaba Justo Pastor Mellado, al momento de la elaboración de la Política Nacional de las Artes Visuales en 2017, que “el arte es la consciencia de la cultura”, que interpela desde su singularidad y su búsqueda propias.
Cuatro: el arte religa
La unidad no se genera por decreto, y el arte es una de las dimensiones principales de pertenencia de un pueblo. Recordamos una obra que nos presentó un abuelo, nos conmueve recitarles a nuestros hijos el poema que nos enseñó la abuela, cocinamos teniendo la memoria de los sabores que nos habitan.
Requerimos museos habitados por la diversidad de objetos, géneros y contenidos, por formas de mediación patrimonial capaces de interesar, atrapar, invitar y hacernos sentir como propio, seguro y cotidiano ese lugar inmenso al que cuando “llegamos” de verdad no deseamos abandonar. En ese sentido, los museos son lugares clave para la vida en común, para la producción de sentido tanto individual como colectivo.
Creo fundamental reconocer la gestión del Museo Nacional de Bellas Artes al aportar un catálogo amplio de experiencias visuales. En su trabajo curatorial y de mediación dirigido a públicos variados, en términos etarios y de intereses, comunidades escolares, investigadores y otros, ofrece sin duda una semilla fértil para ampliar el horizonte de expectación de Chile.







 Enviando corrección, espere un momento...
Enviando corrección, espere un momento...