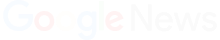VER RESUMEN
El arquitecto urbanista José Piga plantea en su texto la complejidad de gestionar las ciudades en Chile, destacando la falta de una figura administrativa para las ciudades y la escasa coordinación institucional. Propone la creación de Áreas Metropolitanas como una forma de institucionalizar el hecho urbano y mejorar la planificación integral de las ciudades. Además, enfatiza la importancia de métodos y modelos de intervención adaptados a cada contexto para abordar problemas como la seguridad, habitabilidad y privatización del espacio público.
La actual crisis que está afectando a las ciudades chilenas, en términos de gobernanza y administración, involucran temas económicos, sociales y culturales. Se requiere nuevas miradas y perspectivas. Aquí abordamos una síntesis de un paso urgente y esencial para enfrentarla.
Dr. Arq. José Piga
Arquitecto urbanista
Colegio de Arquitectos de Chile
Mayo de 2025
Introducción
Este texto propone una mirada reflexiva sobre las ciudades en Chile, abordadas desde tres perspectivas que permiten ampliar la comprensión y la acción en un contexto de creciente complejidad.
La primera se refiere a la forma en que son administradas, lo que da cuenta y determina también la conceptualización que se tiene de ellas.
La segunda recoge un repertorio de experiencias metodológicas que han permitido renovar formas de actuar ante los problemas que afectan a las ciudades.
Y la tercera plantea la necesidad de elaborar modelos que orienten la intervención en aquellos ámbitos donde es fundamental hacerlo, dadas las limitaciones actuales para lograrlo, en un proceso de activación de los actores que los integre en los territorios.
Estas perspectivas convergen en una propuesta de apertura a nuevas formas de reflexión y actuación, que permitan asumir la ciudad desde ángulos más sensibles a los cambios económicos, sociales y culturales que configuran la vida urbana contemporánea.
1-Contexto: la (in)existencia administrativa de la ciudad
En Chile, el territorio está ordenado en una lógica administrativa que reconoce comunas, provincias y regiones. Sin embargo, las ciudades no existen en esta estructura. En algunos casos, son conglomerados de comunas con escasa o nula articulación entre ellas. O bien responden a una sola unidad municipal que no contempla el conjunto urbano. Las autoridades locales no están obligadas a coordinarse, y los mecanismos institucionales no promueven ni exigen una planificación conjunta.
Esta ausencia de la ciudad como unidad administrativa limita su desarrollo presente y futuro. Afecta la calidad de vida de sus habitantes, dificulta el uso eficiente de recursos y restringe intercambios que generan valor en la vida urbana. Las acciones se diseñan en lógicas parciales, dentro de los límites comunales, ignorando realidades económicas, sociales, culturales y ambientales que exceden tales límites. El sistema municipal chileno se basa en el criterio político de división del poder, fragmentando el territorio y centralizando el financiamiento para controlarlo. El resultado es una comprensión limitada, que no permite aprovechar las sinergias ni la potencialidad relacional de la ciudad, reduciendo su capacidad de creación de valor.
El caso de las grandes aglomeraciones urbanas evidencia esta situación. Santiago, Valparaíso, Concepción, Iquique, La Serena, Puerto Montt o Rancagua operan como archipiélagos de comunas, sin una gobernanza compartida. Del mismo modo, Arica, Antofagasta, Copiapó, Talca, Chillán, Temuco o Valdivia son administradas como unidades comunales autárquicas, con escasa capacidad de coordinación entre niveles municipales y sin un marco superior que oriente el conjunto urbano.
El Estado chileno carece de una cultura de articulación institucional. Las decisiones públicas se producen en lógicas sectoriales, con escasa coordinación entre aparatos políticos, técnicos y profesionales. En este escenario, la planificación integral de los conjuntos urbanos resulta inviable. Las iniciativas se conciben para cada territorio aislado, por la dificultad de financiar acciones en espacios que no existen formalmente. Pero la ciudad es más que la agregación de gobiernos locales.
La reciente figura de Áreas Metropolitanas representa un intento por corregir esta carencia. Definidas como la extensión territorial compuesta por dos o más comunas de una misma región, en un “continuo de construcciones urbanas” que supere los 250 mil habitantes, estas áreas buscan institucionalizar el hecho urbano. Tres ya han sido constituidas: Iquique-Alto Hospicio, Gran Santiago y Gran Concepción; mientras otras cuatro están en proceso: Coquimbo-La Serena, Valparaíso-Viña del Mar, Rancagua-Machalí y Puerto Montt.
Este avance posibilita reconocer e intervenir sobre el conjunto urbano como unidad, en varias escalas y con políticas públicas específicas, traducidas en planes, programas y proyectos con mayor coherencia, participación y cronogramas adecuados. Desde la perspectiva de regionalización y descentralización que se abre, se expande un campo de trabajo donde la ciudad comienza a emerger.
Pensar la ciudad implica reconocer su doble condición: como espacio físico (urbs), que acoge las actividades de la sociedad, y como espacio de convivencia (civitas), donde se construyen significados, identidades y formas de vida compartidas. Dada esta complejidad de construir y habitar se requiere una gobernanza que las articule, que organice el sentido colectivo de la vida urbana: el gobierno de la ciudad.
La implementación de las Áreas Metropolitanas tomará tiempo. Es necesario avanzar en su definición conceptual y operativa, promoviendo un trabajo articulado entre comunas, que genere estrategias compartidas y planes, ahora con soporte institucional. Esto exige pensar e imaginar el futuro, con atención a la diversidad de los habitantes que conforman la ciudad, sus formas de habitar, una formales y otras en los márgenes, amenazadas por la exclusión, el conflicto y la frustración, pero presentes con sus ideas, capacidades y deseos.
2. Métodos: instrumentos, gestión, proyectos
Mientras se consolidan las nuevas formas institucionales, es posible contribuir desde experiencias metodológicas que permitan actuar de forma más integrada. Las ciudades chilenas, y en particular sus centros históricos, atraviesan un momento de tensión marcado por presiones de seguridad, aseo, habitabilidad, privatización del espacio público, informalidad, vandalismo y abandono.
Estos fenómenos tienen causas estructurales: desigualdad persistente, inaccesibilidad a la vivienda, crecimiento de periferias carenciadas, inmigración sin integración, inseguridad y debilidad de los servicios públicos. Frente a este cuadro, se vuelve urgente abrir espacios para repensar la ciudad desde nuevas aproximaciones, que permitan revisar lo realizado en las últimas décadas para pensar en las siguientes.
Existen numerosas experiencias internacionales que permiten aprender de situaciones similares. Aunque cada caso responde a su contexto, es posible identificar algunos elementos comunes, entre ellos:
1- La identificación de un área a considerar y la confección de un completo mapa de actores, de distintos sectores, intereses y capacidades, sin exclusiones. Personas e instituciones, agrupaciones de diverso tipo, autoridades y líderes comunitarios, etc. Este mapa podrá ir completándose y densificándose;
2- Entre estos grupos y entidades debe observarse un convencimiento explícito respecto de la necesidad de modificar trayectorias y tendencias en el desarrollo de su ciudad. Esta convicción -colectiva- tiene que transformarse en la decisión de asumir la responsabilidad de actuar, la que tendrá distintos niveles de involucramiento, que deben ser conocidos y detallados;
3- La articulación es un paso imprescindible. En la mayor parte de las experiencias, la coordinación parte con el sector público. Las primeras inversiones y la creación de incentivos son tareas que asume el Estado, fomentando asociatividades y alianzas, público-privadas, nacionales e internacionales;
4- La generación de un Plan que prefigure e imagine el futuro de la ciudad, de aquella parte que se quiere intervenir. La propuesta del Plan, sus visiones y objetivos, programas y proyectos, los financiamientos, es validada y asumida por todos los actores, de la manera más explícita.
Para este Plan, se cuenta con un gran repertorio de metodologías, información, propuestas e ideas. Están en las Estrategias y Planes Regionales de Desarrollo Urbano, de Ordenamiento Territorial, en los Planes de Desarrollo Comunal, los IPT, entre otras.
5- El acuerdo de trabajo que define cronogramas y fases de desarrollo, roles y responsabilidades específicas; en un texto firmado, que establece el compromiso colectivo que sostiene el Plan. Se identifica el sentido y la ética que anima la iniciativa, la imagen objetivo, las metodologías y la hoja de ruta, los productos a lograr;
6- La incorporación de una gobernanza para implementar el proceso, que pueda evolucionar y posibilitando asociatividades que la consoliden, un eficiente aprovechamiento de las capacidades de las partes, rapidez en las decisiones, articulación real entre el sector público y el privado, usando los instrumentos existentes y planteando aquellos nuevos que se requieran;
7- Esta institucionalidad debe estar provista de un sistema de cuentas (accountability), transparente y accesible. Seguimiento, evaluación y medición de resultados, ajustes a la gestión, la sujeción al sentido original y a los objetivos quedan salvaguardados mediante dispositivos de control internos y externos, asegurando la sostenibilidad de la herramienta diseñada para llevar a cabo el Plan.
8- De todos los ingredientes imprescindibles para la creación e implementación de iniciativas en la dirección de modificar tendencias, aquel fundamental, el punto de partida es la voluntad de hacerlo.
3. Modelos: propuestas para actuar
Desde los métodos es posible avanzar hacia la formulación de modelos de intervención que hagan operativas las ideas y estrategias. Estos modelos deben ser diversos, adaptables a contextos específicos y capaces de abordar situaciones que hasta ahora las políticas públicas y sus capacidades han tenido dificultades para hacerlo. Lo que ha redundado en la inexistencia de instrumentos y dispositivos adecuados para realizar intervenciones exitosas. (Lo que por supuesto cuenta con toda la batería pública a usar en cada caso.)
Entre muchos casos análogos, se trata de los procesos de reurbanización, de regeneración y densificación, para recuperar y volver a habitar zonas de las ciudades en riesgo de obsolescencia, en áreas centrales, deterioradas, con valor patrimonial y muchas de ellas protegidas; así como también la necesidad de acciones en vastas áreas en las periferias, con múltiples problemas de calidad y servicios, de convivencia y seguridad.
Estas situaciones necesitan nuevos repertorios en el sector público y también en el privado, en particular respecto de la escala de los proyectos, las modalidades de financiamiento, las capacidades de los habitantes y sus organizaciones, la participación de pequeñas y medianas empresas, entre otras alternativas, cuya introducción en el tejido económico y social generará externalidades positivas, que pueden colaborar en dinamizar la economía local y generar un mercado ampliado, con un carácter distinto, más adecuado y próximo a las realidades en estos sectores.
Un ejemplo de este tipo de aproximación es el proyecto Nueva Alameda, que se desarrolla coordinadamente entre municipios y el Gobierno Regional de Santiago, requiriendo ordenar en el tiempo recursos de cada uno de los participantes, en la escala de varias comunas, alrededor del espacio público de una pieza urbana emblemática. Se necesita un trabajo organizativo y de viabilización, con dispositivos financieros y de implementación concretos.
Cualquiera de este tipo de intervenciones ocurre en horizontes temporales que en general superan los tiempos políticos de las administraciones -locales, regionales, nacionales-, por lo que se requiere asumir el largo plazo, esto es planificación y ordenamiento. Operaciones de estas características precisan de mucha gestión, trabajo en terreno, conocimiento normativo, prevención ante la especulación, entre otras capacidades que deben desarrollar equipos públicos, en una labor colaborativa y articulada.
La posibilidad de transformar nuestras ciudades depende de la capacidad de imaginar nuevos modelos, de activar consensos, de integrar actores diversos en procesos de co-construcción. La ciudad, en su condición múltiple y cambiante, requiere herramientas flexibles, legitimadas y sostenidas en el tiempo.
Conclusión
Las ciudades chilenas enfrentan hoy un conjunto de desafíos que exigen revisar la manera en que se comprenden, se gestionan y se transforman. La ausencia de una figura administrativa para la ciudad, la debilidad en la coordinación institucional y la fragmentación de las acciones públicas dificultan el despliegue de estrategias urbanas integradas.
Sin embargo, la experiencia acumulada, los aprendizajes de otras realidades y la voluntad de actuar abren caminos posibles. Gobernanza, metodología y modelos son los pilares sobre los cuales puede construirse una nueva etapa en la gestión urbana del país. Pensar el corto y mediano plazo como base del largo plazo es una tarea necesaria. En ella, el reconocimiento de la ciudad como espacio de construcción colectiva, como lugar de vida y de futuro, resulta fundamental para imaginar un horizonte distinto y posible.
Agradezco los comentarios de Isabel Díaz, Ángel Cabeza y Fernando Jiménez.
Dr. Arq. José Piga
Arquitecto urbanista
Colegio de Arquitectos de Chile
Mayo de 2025







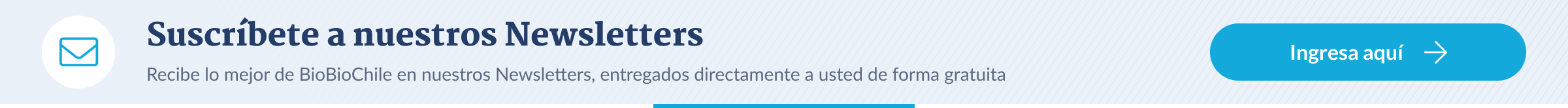
 Enviando corrección, espere un momento...
Enviando corrección, espere un momento...