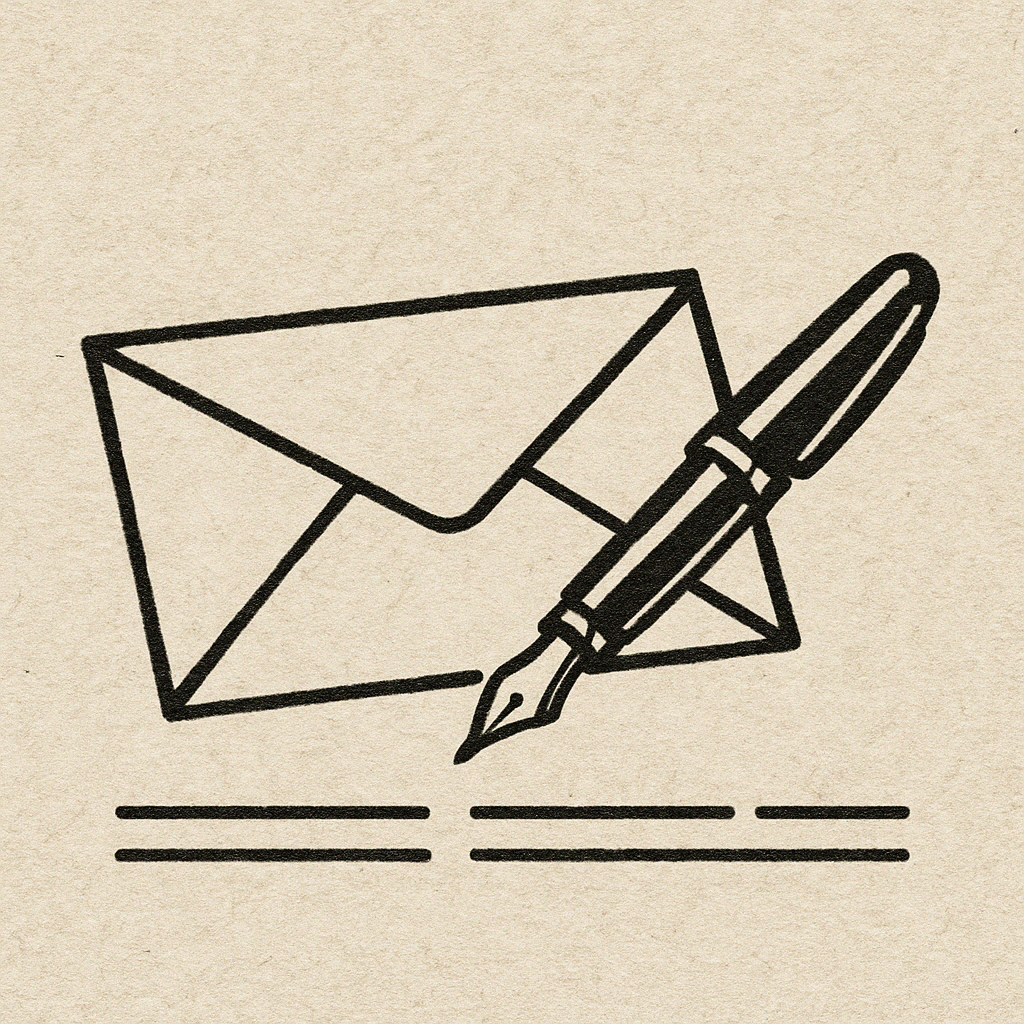Sr. Director:
El último episodio público de Irina Karamanos es grave. No por el contenido de su intervención, sino por lo que revela del sistema de ideas que guió su paso por La Moneda.
Mientras el oficialismo todavía intenta procesar la derrota política más grande que ha sufrido la izquierda en décadas, las autocríticas que vienen del propio sector, como las de Gonzalo Winter o Giorgio Jackson (que también merecen discusión, por cierto), al menos intentan leer el momento político. Lo de Karamanos, en cambio, va en la dirección contraria: una pataleta tardía, escrita en karamanés, que muestra la incapacidad de hacer política después de perder.
Su reacción en la red social X ante la posible restitución del cargo de Primera Dama por parte de su némesis, Pía Adriasola, no es un detalle menor: es reveladora de una forma de entender el poder profundamente problemática, que confunde desmantelar una institución con transformar la política.
Cuando Karamanos llegó a La Moneda, prácticamente nadie cuestionó que la pareja circunstancial del Presidente —una relación que, además, cambiaría durante el mandato— asumiera como misión personal desarticular el cargo de Primera Dama, como si ese gesto simbólico fuera un aporte real al “nuevo Chile”. Solo eso ya debió encender las alarmas.
La frase que ella misma reivindica —”solo usé el poder para ir desarmándolo”— resume el problema. Parte de un supuesto equivocado: que el poder es, en sí mismo, algo negativo. Que ejercerlo es sospechoso. Que renunciar a él es, automáticamente, una virtud política.
No es una idea aislada. Al inicio de su mandato fue el propio Gabriel Boric quien declaró: “Espero ser un presidente que, cuando termine su mandato, tenga menos poder que cuando comenzó”. Como en esos chistes del genio de la lámpara, el deseo se cumplió… pero no de la manera que esperaba.
Porque el problema nunca fue tener poder, sino no saber ejercerlo. Confundir autoridad con abuso, institucionalidad con privilegio, y responsabilidad política con performatividad moral.
Y si bien se puede compartir la idea de que no se puede dar poder a una persona solo por su parentesco o vínculo personal, el mismo criterio debería haberse aplicado a la larga fila de amigos —o amigues— del Frente Amplio que desfiló por cargos públicos sin contar con las competencias necesarias para ejercerlos. En esos casos, el solo vínculo afectivo pareció ser currículum suficiente para administrar las urgencias de millones de chilenos.
Ahí la coherencia se cae. Porque si el problema era el acceso al poder sin legitimidad técnica o política, la crítica no podía limitarse a una figura simbólica mientras se naturalizaba una lógica de reparto basada en afinidades personales, lealtades generacionales o cercanía emocional con el proyecto.
Al final, el debate termina girando en torno a una causa que, en los hechos, parece importarle solo a ella y a un grupo pequeño, mientras el país enfrenta desafíos mucho más concretos. No es solo un error de diagnóstico: es una muestra clara de cómo una política ensimismada y autorreferente puede perder completamente el vínculo con la realidad.
Tal vez solo cuando esa lógica, encarnada por Karamanos y otros tantos, quede atrás, su sector podrá enfrentar la autocrítica que necesita.
Iván Parra R.
Ciudadano y profesional de las comunicaciones







 Enviando corrección, espere un momento...
Enviando corrección, espere un momento...