Francamente, no sé qué hacer.
Es sábado, y en realidad, “no saber” es una forma bastante irónica de describirlo. Tengo muy claro lo que debo hacer: tengo tres casillas de correo que desbordan esperando atención. Tengo una entrevista pendiente de redactar hace un mes y un reportaje que debo entregar el lunes, de los cuales no llevo una palabra. Tengo trabajos que calificar y clases que preparar. Tengo documentación que leer y proyectos que analizar. Mensajes que responder. Decisiones que tomar.
Podría ser más preciso decir que hay una multitud de cosas que no quiero hacer, pero ahí es donde la ironía se vuelve sarcasmo. ¿Qué “quiero” hacer? Todos los días, camino a mi oficina, paso acelerado frente a una vitrina de Zmart por la cual suspiro (cuando niño, lo haces porque no tienes dinero; de adulto, porque no tienes tiempo). Me despido con dolor de sus carátulas coloridas y me reconforto prometiéndome un atracón de Mario Bros nada más llegar el fin de semana. Pero aquí estoy, consola en mano. Pongo un juego y no paso del menú. Lo cambio. Misma cosa. Finalmente desisto. No estoy para juegos.
Enciendo por enémisa vez mi teléfono con la decisión de hacer algo útil, pero termino vadeando por fotos en Instagram que ni siquiera me importan. A estas alturas no sé si autoflagelarme por procrastinar, o comprender que mi cuerpo demanda descanso tras una semana balística.
Pensaría lo último… si realmente lograra descansar. Intento tirarme a dormir en la esperanza de hacer puente para chispear la batería, pero sólo consigo voltearme de un lado a otro con desasosiego. En mi mente surgen imágenes al azar: cuando era pequeño en Chiloé y corría emocionado por la barcaza que nos llevaba de una isla a otra; cuando era niño y me soltaban en los Gioco con una bolsa mágica de fichas; cuando era adolescente y salíamos junto con mi mejor amigo a pedalear por la ciudad a toda velocidad; cuando era universitario y la vida era conseguir un nuevo CD de Genesis para escucharlo en el reproductor de la sala, completo y sin distracciones.
Quizá no son escenas al azar. En todas ellas había energía. Pasión. Enfoque. Goce. Todas actividades inútiles. Despreocupadas. Todas felices.
Mientras trato de forzarme a dormir, me llama un sujeto. Sólo la amabilidad de preguntar primero si estoy “operativo” me impide ladrarle. Me ofrece un comunicado. Al menos la noticia vale la pena. Me han llamado domingos en la mañana para ofrecerme entrevistas exclusivas con decoradores de interiores. Le agradezco e instruyo a mi equipo en turno sobre el material.
Si algo de fe me quedaba, ahora sé que dormir será imposible. “Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate“, diría Dante.
En este extraño sonambulismo diurno, me pregunto si esto será lo que muchos psicólogos han denominado “languidecer“, como efecto acumulativo del estrés y la pandemia. “La languidez es el hijo ignorado de la salud mental. Es el vacío entre la depresión y el bienestar: la ausencia de bienestar. No tienes síntomas de enfermedad mental, pero tampoco eres la imagen viva de la salud mental. No estás funcionando a toda máquina”, explica Adam Grant en The New York Times.
La RAE tiene una definición aún más taxativa de Languidez: falta de espíritu. Eso engloba todo.
Sé lo que debo hacer, también lo que quiero hacer, podría hacerlo… pero no lo consigo. No logro que el motor se ponga en marcha, pero tampoco que se detenga por completo. Estoy en un puto limbo, y no de los que se bailan.
Hace 15 años, cuando zigzagueaba peligrosamente entre las garras de la depresión tras regresar de Santiago con la cola entre las piernas, mi única actividad reglamentaria era hacer clases vespertinas de Webmaster en Crecic tres veces por semana. Recuerdo claramente los días de despertarme a las 3 de la tarde tras haberme dormido llorando, sin deseos de hacer nada, sintiéndome físicamente mal y buscando una excusa que me permitiera quedarme en casa a seguir languideciendo. Pero a última hora el deber se imponía, y literalmente arrastraba mis pies hasta la sede, donde un grupo de alumnos mayores que yo y somnolientos tras su jornada laboral, me esperaban.
Y entonces, ocurría.
De alguna forma, el circuito se restablecía. Las palabras salían de mi boca por si mismas. Me contagiaba de la inocente fascinación de mi curso al hacer rebotar un círculo en Flash y nos reíamos. Regresaba a casa, renovado.
Sin saberlo, cada clase era un metro más que escalaba alejándome del fondo del pozo.
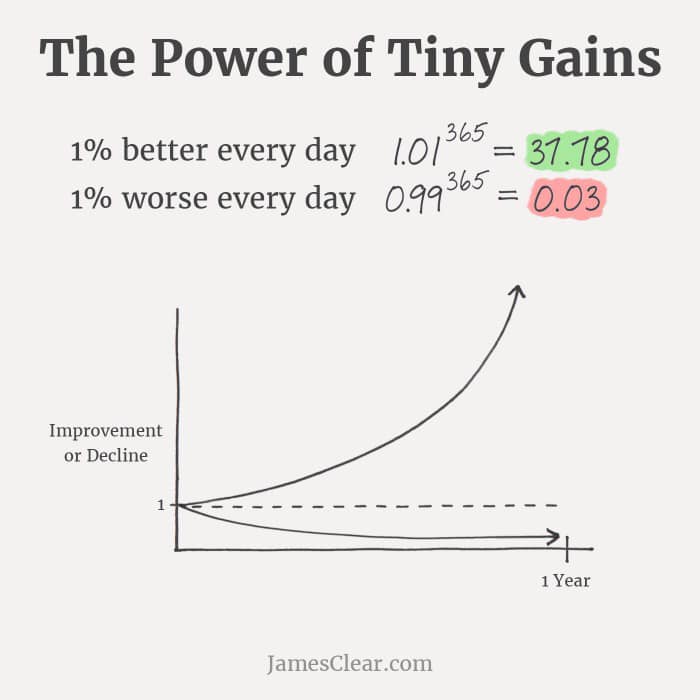
Así que parafraseando a James Taylor en “Enough to be on your way“… en la oscuridad pisé sobre mis pantalones, me calcé las botas, caminé hasta la ‘mesa’, y me tropecé con esta publicación.
(Aunque me costó dos intentos fallidos hacerla).
Ahora sé qué debo hacer.









